A los del Tuñón
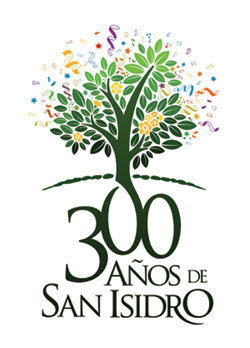
En 1706, el Capitán Domingo de Acassuso se recostó a dormir su siesta bajo un árbol, sobre las barrancas que dan al Río de la Plata, en el que llamaban Pago de Montes Grandes, o de la Costa. En sueños vio a su venerado protector, el madrileño San Isidro Labrador, y decidió “erigir capilla que a un mismo tiempo sirva para que los vecinos y moradores logren el bien de tener misa todos los domingos y días de fiesta“. El Capitán era entonces Comisionado Real para la Inspección de las Guardias Fluviales del Norte, tarea que alternaba con la piadosa construcción de iglesias (ya había erigido la de San Nicolás, en Buenos Aires) y, si hay que hacer caso a las malas lenguas, el tráfico de esclavos. La extensa y pomposa denominación de su cargo refería en realidad a un mandato muy preciso: controlar las incursiones de contrabandistas portugueses en aquella ribera, a 22 kilómetros de Buenos Aires.
La capilla se inauguró el 14 de octubre de aquel año; alrededor de la obra el Capitán distribuyó sin demasiado apego al mandato ortogonal de las Leyes de Indias las que llamó “Tierras del Santo”. No tenemos más información sobre aquella jornada, lo cual nos permite imaginarlo como un hermoso día sanisidense de primavera, ideal para celebrarlo con un asado y buen vino tinto, y luego bajar la barranca y pasear al sol por la orilla del río. Tampoco es muy claro como Acassuso (al que en San Isidro recuerdan una calle del centro y un barrio cercano al río) consiguió arrendar tierras que no eran de su propiedad, aunque sabemos que la poderosa invocación del Santo prevenía contra su enajenación.

En mi caso, llegué a San Isidro en 1970, aunque en aquel entonces lo llamaba genéricamente “Buenos Aires”, por alguna temprana e intuitiva convicción sobre la unidad metropolitana. O en realidad, porque desde Mendoza hasta Luján, donde mi familia se estableció por dos años, y desde Luján hasta llegar a la autopista Panamericana, toda extensión inacabada de construcciones y asentamientos humanos era para mi una ciudad, en el sentido de “una sola”; y porque mis padres hablaban de “mudarnos a Buenos Aires” cuando anunciaban el proyecto entre familiares y vecinos. Con el tiempo aprendí que esa amigable continuidad de la urbanización entre la Avenida General Paz y mi Colegio Nacional de San Fernando se distribuía jurisdiccionalmente entre varios municipios de nombres diversos: Vicente López, donde yo había nacido y donde vivía la mayoría de mis tías y tíos; San Isidro, en cuyos Colegios Nacional y Comercial estudiaban mis primos; y la ribereña San Fernando, que precedía al Tigre, medianamente pecaminoso en las referencias preadolescentes.








Las Tierras del Santo ya eran el distinguido centro histórico de San Isidro, prolongado hacia el sur sobre la barranca costera por la Quinta que fue de los próceres Pueyrredón (Juan Martín, el militar y político, y Prilidiano, el fino pintor y arquitecto). Dominaba el conjunto la torre neogótica de la Catedral, contemporánea y hermana de la Catedral de La Plata y la Basílica de Luján, aunque implantada en la ciudad de modo más afín a la laberíntica urbanística medieval que aquellas, precedidas de plazas y explanadas monumentales. Aun no aparecía en aquel paisaje la voluntariosa fealdad del edificio de los Tribunales; así, ese skyline dominado por la aguja catedralicia resaltaba las certezas que corrían vox populi sobre el poder de “los curas” en la vida política de San Isidro. El ejemplo definitorio era la ausencia de hoteles alojamiento en el municipio (así se llamaba a los hoteles por horas, u “hoteles del amor” en la jerga latinoamericana, que hoy se conocen con el no menos eufemístico mote de “albergues transitorios” o con el lunfardo “telos”). La geografía del pecado se detenía en las calles fronterizas, donde del lado de Vicente López se erguía (si me disculpan las asociaciones que el verbo pueda tener con las funciones del edificio) el funcional Norte Hotel y, del lado de San Fernando, el lujoso Voitú. En ambos casos, sobre las mismas calles divisorias, Paraná y Uruguay respectivamente. Los nombres de estas calles fronterizas le dan al distrito un cierto carácter mesopotámico que condice con su insularidad de costumbres; dicho sea de paso, es el día de hoy que todavía nadie instaló un “telo” en San Isidro…

Lo erótico asomaba, sin embargo, en esas callecitas que, pasando la Catedral, remataban los paseos adolescentes en retirados miradores dominando la barranca y el río, siendo el de los Tres Ombúes el más adecuado a los toqueteos y besos inmaduros (allí permanece la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, donde se cantó por primera vez el himno nacional). Bajando la barranca, la Vía del Bajo (ramal ferroviario cerrado por Frondizi en 1961) se cargaba de todo el sentido pecaminoso que pueda atribuirse a un lugar abandonado pero accesible, protegido por árboles y cañaverales. Más allá, el Bajo San Isidro cerraba el ciclo prohibido con cabarets clandestinos y casas equívocas. El Reloj de la Plaza quedaba fuera de estas asociaciones: motivo naif sobre la barranca, su impronta era en todo caso romántica. Era el escenario de las fotos de novios tras las bodas en la Catedral, o la referencia quinceañera para un encuentro post o para-escolar (la transgresora rata).

Hoy los recién casados prefieren el Reloj del Unicenter para sus fotos; la Vía abandonada ha vuelto a ser el Tren de la Costa (más que un medio de transporte, la escalera mecánica o cinta transportadora de un gran shopping que corre desde Olivos al Tigre y que se lleva con él la suerte económica del Grupo Soldatti); y el Bajo, tras las obras que lo defienden de la inundación, es ahora un barrio de restaurants y casas náuticas, aunque la permanencia del barrio Mal del Sauce y otros enclaves de pobreza demoran la ilusión ennoblecedora de un barrio residencial pintoresco a orillas del río.


En sentido paralelo a la costa, y con las excepciones de su centro colonial y su ausencia de “telos”, San Isidro es una continuidad social y territorial de lo que pasa al sur y al norte de sus límites. En cada uno de los corredores principales se mantienen los niveles sociales, los paisajes urbanos y los tipos de edificación preponderantes en los otros municipios. La verdadera diferencia se produce en el sentido perpendicular a la costa, en el que las grandes avenidas y los ejes ferroviarios establecen franjas territoriales de gran diversidad (sobre todo social) según se va de este a oeste. La franja más rica es la más delgada: abarca la línea de la barranca costera, privilegiada por las vistas al río y al amanecer, por los vientos que llegan del Uruguay y alivian los calores veraniegos, por el despliegue escenográfico de la barranca y por los cortes a la trama urbana, que favorecen los lotes de grandes dimensiones y la segregación monopólica. Sobre estos terrenos se alzan las casas más ricas de Buenos Aires; aquí viven grandes empresarios y hacendados, periodistas de elite, familias de apellidos patricios y, en general, la “aristocracia del barrio”… Por debajo de la barranca, el heterogéneo Bajo del que ya hablamos, donde conviven la villa miseria y el barrio cerrado (el Boating Club fue la primer privatopía de Buenos Aires), los clubes náuticos y los últimos pescadores en canoa, el windsurf y la capoeira. De esta ribera sanisidrense partieron en 1825 los 33 Orientales para desalojar a los portugueses que habían ocupado el Uruguay.




De la barranca al oeste, el barrio arbolado y de baja densidad que las inmobiliarias llaman “vías al río“. Las vías del Ferrocarril Mitre funcionan aquí como discreto dispositivo de segregación (muchos vecinos se manifestaron contra los proyectos de atravesar estas vías con cruces conectivos, actualmente en marcha) y el río como promesa y, en ocasiones, como vista. Son suburbios amables, donde domina el chalet con jardín; abundan los perros caros y las garitas de vigilancia, las casas de embajadores y los inmigrantes europeos o norteamericanos (una vez, en una discusión de tránsito, una señora de aspecto WASP le gritó “¡bastard!” al amigo que me llevaba en su auto…). Sobreviven algunas tradiciones vecinales: las panaderías, los encuentros en Pepino o La Farola de Libertador, los vecinos que se conocen. El contraste con la antiurbanidad de los countries y barrios cerrados de la periferia metropolitana enfatiza esa cara tradicional, al igual que el arbolado de la Avenida del Libertador (cada vez más agredido, sin embargo, por la publicidad invasora y autodestructiva). La Avenida “del Bajo”, como la conocen también los lugareños, separa a los ricos y muy ricos al oeste de los verdaderamente ricos al este.



Otra franja más delgada se extiende entre las vías y la Avenida Maipú. Allí abundan los negocios chic, las marcas, los supermercados y la vivienda de alta densidad, en particular en los alrededores de las estaciones. Al oeste, entre la Avenida “del Alto” Santa Fe – Centenario y la avenida Fleming – Rolón que corre a un par de kilómetros, un increíblemente homogénea área de clase media e inmigración, algo más densa y con parcelas más fragmentadas que al este. En particular, San Isidro y Beccar concentran un origen italiano que se refleja en el nombre de un barrio entero: La Calabria.
Al oeste, y antes de la Panamericana, el caos periurbano mutando rápidamente hacia nuevas formas de ocupación territorial. Es el sector que más ha crecido, y en el que asoman los criterios más californianos de urbanización. No hace muchos años, era el área de los viveros y las canteras de ladrillos; hoy alberga grandes objetos urbanos de entre los que destaca por escala y significado el Unicenter, el primer y más grande shopping mall de Buenos Aires.




Pasando la Panamericana, la zona oeste concentra fábricas y talleres entre barrios obreros o de inmigrantes. Boulogne, su barrio más grande, no termina de absorber el impacto antiurbano que el puente sobre la estación ferroviaria ocasionó a su centro comercial; mientras que Villa Adelina duerme su siesta tranquila y aislada. El futuro desarrollo de estos barrios del oeste dependerá del uso que pueda darse a sus tierras públicas: la fábrica militar de TAMSE, los grandes terrenos ferroviarios entre las estaciones de Boulogne y Villa Adelina, el gran espacio verde del Club de Golf de la Armada. Más hacia el oeste, el tejido se disuelve sin solución de continuidad con áreas muy similares, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez. Sin embargo, la hegemonía social, política y cultural del San Isidro ribereño se evidencia en la carencia de programas conjuntos con la vecina Municipalidad de San Martín, mientras que en el sentido del corredor ribereño pudo constituirse la Región Metropolitana Norte, un consorcio asociativo que involucra a San Isidro con Vicente López, San Fernando y Tigre.




Estas franjas y estas continuidades están interrumpidas cada tanto por grandes terrenos perpendiculares a la ribera; son las supervivencias del reparto de “suertes” que hiciera Don Juan de Garay, al fundar Buenos Aires en 1580. Repartió 65 de estas suertes destinadas a “tierras de pan llevar”, 17 de ellas en San Isidro; tenían ancho variable y una legua de extensión: esto también sobrevive en el nombre de Fondo de la Legua que lleva la avenida del oeste. Por allí marchó Santiago de Liniers a reconquistar Buenos Aires de los ingleses, hace 200 años.
Una de las suertes separa Martínez de San Isidro y alberga el Hipódromo (“el más hermoso del mundo”, según la mitología local) y el campo de golf del Jockey Club; al este se extiende el laberíntico Barrio Parque de Acassuso, al sur lo flanquean los restaurants de la avenida Unidad Nacional, un eje gastronómico de origen noventista en el antiguo corredor de los studs. El hipódromo es también ideal para correr o trotar a su alrededor. Otra antigua “suerte” contiene a la ex planta de Obras Sanitarias (que en algún momento se reclamó transformar en parque y que Cavallo vendió a los mismos dueños del Jumbo para que evitaran la instalación de un competidor) y a La Cava, la villa miseria que precedió al elegante barrio de Las Lomas.


La Cava comparte con la Villa 31 de Retiro el carácter escandaloso de enclave marginal en tierras de alto valor; aunque se la supone “la más grande de la Argentina” (otra mitología lugareña) alberga “solo” a unas 7.500 personas, la mitad de la población villera sanisidrense. Otra excepción al patrón de las franjas sur norte es La Horqueta, un barrio de casas quintas y alto nivel socioeconómico cuyo nombre alude a la forma que le da la bifurcación de los ramales de la Panamericana (uno a Tigre y otro a Escobar y Pilar) en su cruce con la Avenida Márquez o Camino de Cintura.

San Isidro no es tierra del todo fértil para la cultura, al menos para su consumo actualizado y contemporáneo. Trabajosamente se sostienen los esfuerzos de grupos de teatro independiente, de talleres de pintura, músicos, escritores, cineastas, pero las pretensiones de establecer circuitos culturales oficiales o under suelen chocar con la indiferencia o conservadorismo del público. De modo que el joven sanisidrense que busca zambullirse en la marea del arte contemporáneo y trasgresor debe remitirse al centro de la ciudad, a la Capital, a bordo del auto prestado de sus padres o de algún medio de transporte público. El problema es que la cultura under es esencialmente nocturna. Cuando era joven el que esto escribe, el tren a Retiro y el omnipresente colectivo 60 eran garantía de una conexión continua y eficiente, hasta en las noches de invierno. Hoy el tren se interrumpe de 12 a 6 y el “60” ya no es lo que era: la línea se bifurca en infinidad de recorridos que privilegian las periferias más recientes, en Escobar y Pacheco sobre todo.
Sin embargo, San Isidro tiene algunos orgullos culturales, como el de haber sido escenario primordial del desarrollo del cine argentino. En los entonces desiertos terrenos alrededor de la calle Fleming se instalaron los estudios de la Luminton y de Argentina Sono Film. Algunos asimilan la zona a un Hollywood criollo, con su propio Beverly Hills en el barrio de “vías al río”, donde se radicaban las estrellas del momento. Se destacaba entre ellos Luis Sandrini; yo solía verlo cuando volvía de la Facultad, cuidando las plantas en la vereda de su casa en la calle Alvear, y me saludaba cortésmente, como a todos los que pasaban. Hoy algunos de esos estudios se han reciclado como productoras televisivas: pareciera que la pauta de localización sigue siendo la de espacios amplios en cercanía de barrios prestigiosos.
En procura de oxigenar la conservadora cultura sanisidrense participé de experimentos como el cine club Boina Blanca (sic, y no la zanja…), en la Biblioteca Popular de Martínez, y la más duradera Radio Fénix, que aun se escucha en el 93,1 de la frecuencia modulada. Además de buenos amigos, los esfuerzos me dejaron la convicción de que otro San Isidro es posible…


Uno de los consejos de Wright a los futuros arquitectos es no construir sus primeras obras en la ciudad en la que viven, para poder caminar tranquilos por ella el resto de sus vidas. No le hice caso, pero de todos modos puedo caminar más o menos tranquilo… San Isidro fue y es un lugar interesante para recorrer arquitectura, al margen de mis pecados de juventud. El centro histórico presenta muy buenos ejemplos de arquitectura decimonónica, casas con patio, fachadas italianizantes y todo aquello que se suele agrupar con el falso nombre de colonial. Martínez alberga dos hitos de los ’50: la modernísima casa Oks de Bonet, hoy deformada y a la venta, y la casablanquista Iglesia de Fátima de Caveri y Ellis, seductora superposición de espacialidad miesiana, figuración brutalista, un esquema templario de planta central y la filosofía americana de Rodofo Kusch. La esquina de Roque Saenz Peña y Rivera Indarte, al pie de la barranca, enfrenta la Casa Museo de la Quinta de Pueyrredón con el racionalismo de la casa proyectada por Antonio U. Vilar, la más hermosa de su extensa y valiosa producción en la zona norte. Cerca de La Cava, por la calle Tomkinson, la digna arquitectura industrial de la Hoechst de Aslan y Escurra. Dispersos por el municipio, la bóveda plástica de la casa de Puig en las Lomas, los condominios contemporáneos de AFRa, el azaroso conjunto que conforman el SUTERH de Vila – Sebastián – Vila y la sede colegial de Alvarez, Grosso y Miranda, y casas de todos los maestros: Alvarez, Testa, Soto, Solsona.

Pero lo mejor para un curioso de la arquitectura es caminar las calles y admirar los logros y yuxtaposiciones de la arquitectura más anónima, las casas con patios, las casas chorizo, las racionalistas, los chalets “colonial inglés”, las casitas cajón, las californianas del barrio de Obras Sanitarias, la arbitrariedad naif de algunas reformas. Y la “arquitectura” de las calles arboladas y los entornos cordiales: la bóveda vegetal que forman las tipas en la calle Eduardo Costa, paralela a la vía del Mitre, o la de la calle Chacabuco en el centro, que remata en el Teatro Stella Maris donde cantó Gardel.

Arturo Jauretche asimilaba a la sociedad tradicional de San Isidro con los “primos pobres”, una “sociedad bastante cerrada con apellidos tradicionales que reproduce en escala pueblerina el modelo de la gente principal, anterior a la ruptura de la sociedad tradicional, y al desplazamiento hacia arriba de la alta clase“. Plantea en su Medio Pelo el caso de los gerentes del Banco Provincia que tenían que “hacer una dicotomía entre los dos lados de la Avenida Maipú (sic). A un lado estaba la industria que surgía en las innumerables villas que iban apareciendo, y en el comercio correspondiente; allí el trato debía ajustarse exclusivamente a las reglas del capitalismo y los fines promocionales que cumplía la banca. Del lado del río, había que dar poca plata y mucha diplomacia porque, en realidad, más que el dinero era estimada la consideración, que el gerente supiera conducirse en el trato como se debe cuando se trata con alguien que es “alguien“. Con su habitual mordacidad, Jauretche asocia esa “sociedad atrincherada en el pasado en una anacrónica repetición de sí misma” a la que refiere Ortega y Gasset en uno de sus libros: “Hay una villa andaluza, tendida en la costa mediterránea y que lleva un nombre encantador: Marbella. Allí vivían, hasta hace un cuarto de siglo, unas cuantas familias de vieja hidalguía, que, no obstante arrastrar una existencia miserable, se obstinaban en darse aire de grandes señores antiguos, y celebraban espectrales fiestas de anacrónica pompa. Con motivo de una de estas fiestas, los pueblos del contorno le dedicaron esta copla:
En una CASI ciudad,
Unos CASI caballeros,
Sobre unos CASI caballos,
Hicieron CASI un torneo…”
Necesito apelar a la habitual aclaración de que cualquier similitud con personajes reales, etc., es una simple coincidencia, pues se da la curiosa circunstancia de que el club más representativo de este grupo social sea el C.A.S.I. (Club Atlético San Isidro)“. Ignoro si la descripción sociológica de Jauretche era válida en los ’50; hoy pareciera que los barrios elegantes de San Isidro alojan a ricos verosímiles, sean o no descendientes de aquellas familias tradicionales. Lo cierto es que el rugby, del que tanto el CASI como su escisión el SIC (la zanja) son los dos equipos emblemáticos, tiene en San Isidro su capital argentina y el único sitio donde, en algunos barrios, la pelota ovalada iguala la popularidad de la redonda. Más allá del modesto Club Acassuso, hay que atravesar nuevamente las calles limítrofes para encontrar clubes de fútbol con anclaje territorial: Tigre, en Victoria, Platense y Colegiales en Vicente López, y Chacarita Juniors en San Martín, se disputan en ese orden las calles de San Isidro y el título de “capos” de la Zona Norte. Las preferencias más generales involucran a los grandes metropolitanos (mi San Lorenzo, aunque alejado en la geografía, está presente con mucha fuerza y la agrupación Zona Norte Azulgrana organiza con eficacia la pasión cuerva en el distrito).

Desde 1958, la política municipal sanisidrense giró alrededor de un carismático médico pedíatra, el doctor Melchor Angel Posse. Hijo pródigo del radicalismo, partido del que se fue con Frondizi y al que volvió con Alfonsín, Posse consolidó su poder luego de 1983, con el retorno de la democracia. Desde ese año ganó la totalidad de las elecciones en las que participó. La ideología possista fue y es un pragmático mix del desarrollismo industrial, el distribucionismo de los grandes movimientos populares del siglo XX y un moderado conservadorismo cultural. En sus gestiones, Posse articuló su carisma y compromiso personal (son miles los que afirman haber sido atendidos por el “Cholo” en el barrio de Beccar), la eficiencia en las respuestas sociales y en el “progreso” vecinal, y un adquirido y tácito pacto de buena voluntad con los sectores más tradicionales del Municipio, a los que había logrado molestar en su primera juventud. El slogan que el Municipio usó durante varios años, “San Isidro es distinto”, pareciera en ese sentido una síntesis de autoafirmación política en el contexto del conurbano peronista, y de guiño a los vecinos “notables”.
Se por experiencia propia que no era fácil enfrentar al “Cholo” en la política local, pero de la misma fuente puedo dar fe de lo leal de sus procederes en materia personal. Posse murió en el 2003; sus últimos años pagaron tributo a desgracias personales (la muerte de dos hijos propios y un hijo de su segunda esposa) y a las dificultades de inserción en el radicalismo de la Alianza. Su hijo Gustavo, Intendente desde 1999, mantiene la fortaleza electoral y su inserción comunitaria, y logró encarar algunas grandes obsesiones irresueltas del padre: el Hospital Central, “elefante blanco” cuya obra se interrumpió durante casi treinta años, es hoy un moderno centro de salud para toda la población del municipio. En la costa del Río de la Plata, donde el “Cholo” intentó durante años promover un ambicioso proyecto de rellenos y marinas, está en marcha el proyecto mucho más tranquilo de un corredor de pequeños parques (hay que recordar que, aun cuando fuera por cuestiones jurisdiccionales más que ambientales, Melchor Posse enfrentó en su momento el descabellado proyecto de la “Isla de la Fantasía” que alentaban el Gobernador Duhalde y el Intendente de Tigre). Y en La Cava se acaba de inaugurar el tercer conjunto de viviendas sociales en 20 años de idas y vueltas sobre proyectos de urbanización. Melchor Posse gustaba repetir que “las grandes obras las sueñan los grandes locos, las realizan los sensatos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los idiotas crónicos”… Es fácil criticar el oportunismo possista (pese al marcado conservadorismo de su discurso, hoy Gustavo es uno de los “progresistas” radicales K-irchneristas), pero cualquier análisis de su gestión e ideología debería incorporar lo perdurable de su fuerza electoral en un distrito que no es el más adecuado para explicar por el mero clientelismo.

En 1871, Don Ladislao Martínez decidió ceder una parte de sus terrenos para la instalación de un parador ferroviario. Seguramente la novedad habrá valorizado sus tierras remanentes; hoy el barrio que lleva su nombre es el más poblado del Municipio, con unos 100.000 habitantes sobre los 300.000 que desde hace décadas acusan los sucesivos censos. Martínez es el ejemplo más claro de esa partición en franjas que explicamos más arriba. Su centro comercial era hasta hace unos años populoso y de gran vida nocturna; hoy el Bristol ha desaparecido como cine y el Astro vive una agonía eterna, los bares del Jockey Club y el Cosdel cierran temprano y ya es imposible amanecer en ellos, ni arriesgarse a una pelea de patotas con la mítica Fresquita de los ’70. La metropolitanidad martinense se ha trasladado al oeste, al costado de la Panamericana, pero hay que compartirla con los centenares de miles de visitantes del Unicenter, sus catorce cines a los que se accede por el patio de comidas, su hipermercado, su tienda ancla Falabella, sus exteriores inhóspitos y sus caos monumentales de tránsito. En la zona se han instalado centros de servicios tecnológicos de importantes empresas: el Citibank, por ejemplo, que tiene aquí su sede corporativa aprovechando las ventajas de localización y la “cuenca de empleos” de alta capacitación de la que la Panamericana es eje vial. O la IBM, de la cual al presentar su Campus Tecnológico el arquitecto Raul Lier explicó la consigna de la demanda corporativa: “borrar toda huella del pasado industrial de este edificio”. De suburbio amable, San Isidro ha pasado a ser un nodo esencial y privilegiado de la nueva metrópolis globalizada. Para el estudioso de los fenómenos urbanos, es un campo de especial interés la tensión entre las distintas realidades geográficas del municipio: el este tradicional que alberga el prestigio histórico y cultural y las sedes territoriales de la Justicia, el Obispado, los Colegios profesionales y las empresas de servicios; el oeste y los enclaves de conurbanidad industrial, en proceso de crisis y reconversión; el eje de la Panamericana y su globalidad escapista entre Palermo y Pilar, entre Buenos Aires y Nordelta.

Finalizaré esta historia con algunos consejos para disfrutar San Isidro, para usuarios noveles o ya curtidos. Primarán, seguramente por subjetividad localista, los episodios de Martínez.
- Desde el muelle de Pacheco, en las cercanías de la estación Anchorena del Tren de la Costa, se tiene una vista panorámica de Buenos Aires, desde la Usina de la Italo hasta Olivos, pasando por la torre Le Parc y la Ciudad Universitaria. Paradójicamente, el muelle era más atractivo cuando la zona estaba casi abandonada y no la cercaban los bares banales de nuevos ricos y dealers, pero aun es un espacio de cierto anonimato riesgoso y clásicista. Ignoro si sigue congregando multitudes, en los días de Año Nuevo, para prolongar los festejos en espera del amanecer.
- La humilde parrilla de Corrientes y Fleming ofrece la carne vacuna más sabrosa y mejor preparada del universo. Casi tan buena es la que ofrece La Leonilda en Tiscornia y Lasalle, en el Bajo de San Isidro.
- Si se acepta la poca amistosa actitud de su dueño, la pizzería Las Tercetas, frente a la Plaza 9 de Julio, es una buena opción de cena barrial, equivalente en su ramo a lo dicho para el establecimiento anterior.
- Admirar la estética rural de la chacra que sobrevive en Panamá y Santiago del Estero, a dos cuadras del Unicenter.
- Comer un pancho en Coquito, frente a la estación de San Isidro, al costado de la calle pero participando de sus ruidos y casualidades.
- Muy cerca de Coquito, la cordialidad del bar La Bicicleta, que con sus amplios ventanales en esquina debe haber inspirado la definición del sitio donde se encuentra nuestro café de las ciudades (también el antiguo Cosdel de Santa Fe y Alvear, pese a sus pedantes remodelaciones).
- La bucólica y arbolada entrada a Villa Adelina por la Avenida de Mayo.
- El Parque Público Municipal “Dr. Carlos de Arenaza”, parte del predio de un Instituto de Menores abierto al uso público en Boulogne
- Perderse en el Barrio Parque de Acassuso y aparecer en la esquina del severo y positivista Instituto Darwinion.
- También en Acassuso, la universal variedad de revistas y diarios del kiosco de Perú y Eduardo Costa, al lado de la estación.
- Otro enclave positivista (al menos en su toponimia): la amabilidad pequeñoburguesa de los pasajes de Martínez con nombres venerables de artistas, sabios y navegantes: Rafael, Newton, Galileo, Murillo, Vasco da Gama. Y hablando de nombres: ¿qué otra ciudad que Martínez puede tener una esquina de dos calles importantes que se llamen Edison y Fleming?
También, para disfrutar de San Isidro, cualquiera de las opciones de la que hablamos en esta historia personal y desordenada y, en especial, caminar, caminar, caminar… (como el Capitán Acassuso antes de su siesta creativa).
Ver el sitio Web de la Municipalidad de San Isidro y el programa de festejos por los 300 años de la ciudad.
Ver el Convenio de creación del Consorcio de la Región Metropolitana Norte.
Ver la trascripción de El Medio Pelo en la Sociedad Argentina (Apuntes para una sociología nacional), de Arturo Jauretche, A. Peña Lillo, Editor, 1966, en el sitio elpoderdelagente.net.
Sobre Claudio Caveri, ver el comentario a su libro Y América, ¿Qué?, en este número de café de las ciudades.
Sobre el estudio de arquitectura AFRa, ver la entrevista a Pablo Ferreiro en este número de café de las ciudades.
Sobre el Unicenter, ver la nota La Ciudad de los Shoppings en el número 17 de café de las ciudades.
Sobre la pasión del fútbol en San Isidro, ver el sitio Web de la Agrupación Zona Norte Azulgana.

































































































































































































































































































