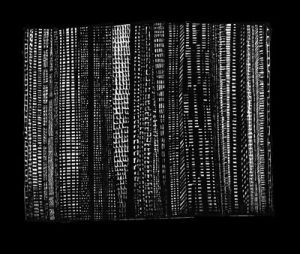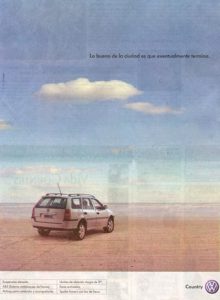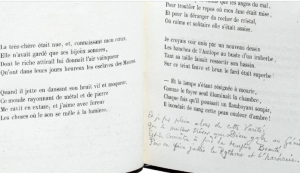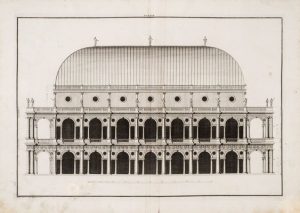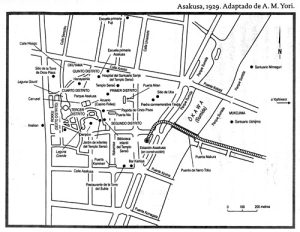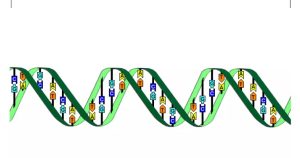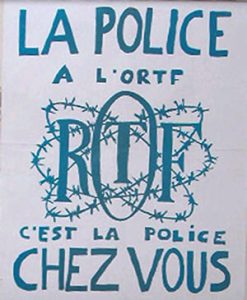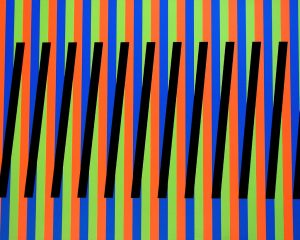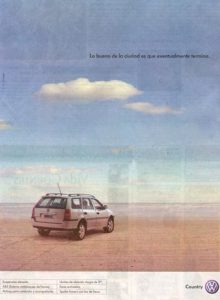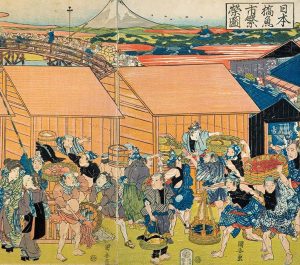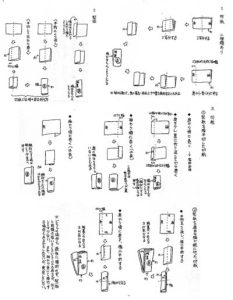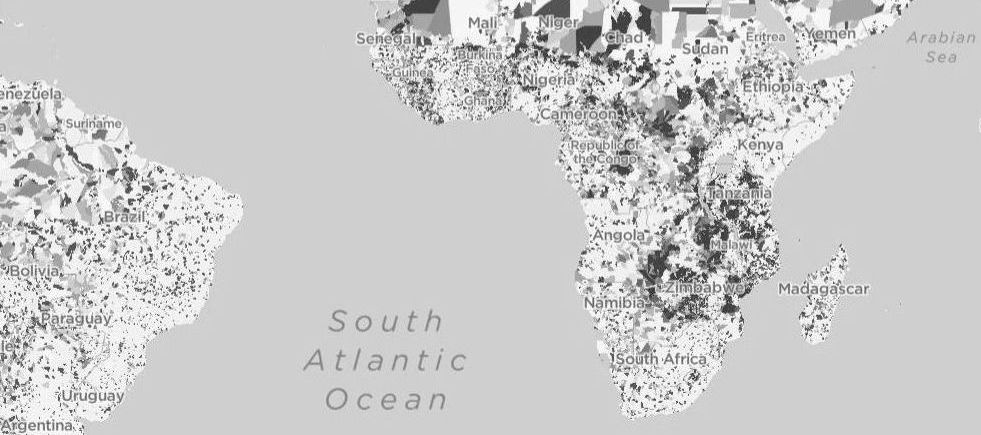A YK

Desde hace ya un cuarto de siglo nos juntamos a cenar los martes en un restaurant cercano a Tribunales. Elegimos el lugar porque estaba cerca de nuestras oficinas y no muy lejos de los barrios donde vivíamos la mayoría. Ahora algunos trabajan o viven más lejos, pero siempre hay una excusa para combinar un trámite, un curso o la compra de alguna vestimenta o aplicación tecnológica con la cena de la banda. El día martes está en general exento de compromisos familiares, casamientos, partidos de fútbol u otros impedimentos para la reunión de amigos, salvo en diciembre por la necesidad de acomodar las despedidas de año en los diversos colectivos que integramos individualmente. Por eso las reuniones se cortan poco antes de las fiestas y las reiniciamos en febrero, cuando empezamos a volver de las vacaciones. Somos siete; rara vez nos encontramos todos, pero nunca hay menos de cuatro, lo que garantiza la amenidad impersonal que nos atrae de los encuentros.
La mesa es siempre la misma y está reservada a perpetuidad. Unos años después de iniciar la rutina, alguien escuchó que al entrar dos de nosotros un mozo le dijo a otro “llegaron los de la 31” y ahí nos enteramos del número de la mesa. Cuando llamamos a principios de año para reiniciar la reserva, o cuando queremos pedir un plato en especial, nos identificamos como “la mesa 31 de los martes” y no con nuestros nombres, que ni los dueños ni el personal conocen a pesar de los años pasados. Hablando del personal, son mozos de oficio y eso nos gusta; ni diseñadores ni actrices en espera de triunfar en su profesión: gastronómicos, distantes cuando hay que serlo pero atentos a las cambiantes demandas de una mesa numerosa. Sin ser pretenciosa, la comida es rica y abundante, y los precios razonables. Así era cuando lo conocimos, así fue durante años y así continúa.
Todo esto explica nuestra fidelidad al lugar; la fidelidad al grupo es algo más difícil de entender. Compartimos en general el sistema de valores y adscripciones ideológicas de los varones heterosexuales de clase media profesional bonaerense, formada en la educación pública, alejada de los extremos en política. Todo esto nos genera una cierta tendencia a asumir nuestra ideología como natural, pero a la vez nos hace razonablemente tolerantes de la opinión ajena. Cada uno de nosotros se desvía un poco de la media en algo: la práctica religiosa, el snobismo cultural, la costumbre monogámica o la búsqueda de la seducción permanente. Pero a su vez, estos ligeros desvíos nos permiten cotejar nuestras diversas maneras de encarar la vida y alternar las conversaciones rutinarias sobre política, fútbol y mujeres. También me pasa a veces que el rumbo de la charla se aparta de mi interés y me encuentro en silencio, fingiendo a los demás y a mí mismo que estoy escuchando cuando en realidad mi interés se ha desplazado hasta un tema del entorno inmediato o a una observación distraída de los gestos y las expresiones corporales de mis amigos.
En una de esas ocasiones empezó a inquietarme una vaga preocupación acerca de la disposición y número de las mesas. Concretamente, tenía en la cabeza el número que designa a nuestra ubicación y la geometría aparente de la disposición del local y algo parecía no corresponder. Cuando hice consciente esa divergencia, traté de resolverla y fue así que terminé contando la totalidad de las mesas disponibles en el local. Para mi sorpresa, descubrí que ese total no sobrepasaba las 18 unidades. Alguien me hizo una pegunta en ese momento y me olvidé del tema, hasta unas pocas semanas después, en que otra distracción me llevó nuevamente al desajuste entre la denominación de la mesa y la cantidad efectiva a la vista. Esta vez me costó más que la anterior volver al hilo de la reunión; de hecho, estuve hasta el final de la noche especulando con distintas posibilidades que podrían explicar la diferencia. Ninguna era satisfactoria. Aunque hubieran decidido empezar la numeración por el 10, la cantidad de mesas no hubiera alcanzado a 31; si por un motivo muy extraño empezaban con el 20 (y por otro lado, ¿por qué empezarían con el 20?), la mesa no era la undécima ni contando hacia delante ni hacia atrás; nuestra mesa no estaba en la tercera fila contando de atrás, adelante, la izquierda ni la derecha, ni tampoco era la primera, lo que anulaba la chance de una mesa “3-1”.
En la cena siguiente me acerqué discretamente a la caja, con una pregunta banal para espiar el diagrama que usaba el encargado mientras escuchaba su respuesta. Lo que vi no aclaró nada. Volví a la mesa y uno de los mozos, preocupado por mi incursión a la caja, me preguntó si estaba todo bien con el pedido y la atención, a lo cual le respondí que sí, que por supuesto, como siempre.
No se si una charla particularmente interesante o mi deseo de olvidar el asunto me mantuvieron al margen de mi preocupación en la cena siguiente, pero en la que siguió fui el primero en llegar y retomé mi observación participante del salón. Del otro lado de la caja, en sentido contrario a la ubicación de los baños y con cierta dificultad de acceso, al menos desde nuestra posición, la última mesa tenía como fondo una pared con un espejo. Mirando con más atención descubrí un tabique revestido en madera que asomaba rematando la caja, pero en un plano anterior a la pared del espejo. Estaba por acercarme cuando llegaron dos de mis amigos y tuve que desistir. Al terminar la cena, y aunque alguien se había ofrecido a llevarme en auto hasta cerca de mi casa, le dije que tomaría un taxi y luego de despedirme del grupo en la puerta, pretexté la necesidad de ir al baño para reingresar al salón, ya sin testigos. Era tarde y las mesas comenzaban a vaciarse; eso me facilitó llegar a la pared del espejo y comprobar que, efectivamente, había un espacio entre el muro y el tabique de la barra. La mesa estaba vacía y pude ubicarme frente a ese espacio, muy estrecho y de la profundidad de la barra y la cocina posterior, rematado en una puerta con tablero superior de vidrio repartido. Jugado como estaba, encaré los 3 o 4 metros del pasillo hacia la puerta vidriada, a pesar de la advertencia amistosa de uno de los mozos (“señor, ¿busca el baño?”). Lo que vi del otro lado me terminó de desconcertar.

Aunque ya era tarde y no había clientes, del otro lado de la puerta aun estaban encendidas las luces y había gente trabajando para limpiar un salón y acomodar unas mesas, del mismo tipo, diseño y terminación que las de nuestro restaurant, coincidencia explicable fácilmente porque en la práctica se trataba de una sala que también le correspondía. Debo haberme quedado un par de minutos mirando hasta que el mismo mozo que me había advertido del baño me dijo, amablemente, “señor, ya estamos cerrando”. Di la vuelta, le sonreí como pude y me fui caminando comedidamente apresurado hacia la calle. Sobre la calle paralela, frente a la puerta de servicio del Tribunal, encontré la entrada del salón oculto. Era más estrecho que el nuestro, pero más profundo, y hacia el fondo, como en una especie de púlpito, se adivinaba la barra, la caja y el fondo de la cocina, compartida con el local donde yo cenaba una vez por semana desde hacía casi 25 años.
La noche era agradable y, como siempre que estoy confundido y necesito aclarar las ideas, me puse a caminar sin plazos de llegada. Un par de veces estuve por tomar un taxi, pero finalmente llegué a mi casa a las 3 de la mañana. Al día siguiente fui más tarde a la oficina y al mediodía anuncié que me iba a hacer unos trámites. Tomé el subte y me bajé en la estación Uruguay, de donde caminé unas cuadras hasta el restaurant de enfrente de Tribunales, me ubiqué en una mesa chica y pedí el menú del día. Reconocí los platos y los precios, la lista de bebidas y el naturalismo en el estilo de los cuadros que decoraban las paredes, como asimismo el gusto por los espejos y la madera de revestimiento. Reconocí a algunos mozos que hacía tiempo no veía en las cenas, y confirmé que la cocina y la administración funcionaban como rótula entre los dos locales del mismo restaurant. En la boleta que pedí figuraba mi mesa de aquel día como la número 7, pero ya había hecho el ejercicio de asignar una numeración a cada una de las mesas de ese salón y del de los martes, y nuestra mesa era claramente la número 31.
Llamé a la oficina para avisar que el trámite se había complicado y que no volvería. Otra vez, aunque ahora a la luz del día, volví caminando a casa.
Falté a la cena los dos martes siguientes, pretextando un viaje el primero y directamente sin avisar al siguiente. El lunes me llamaron para ver si estaba bien y respondí que sí, y que el martes nos veríamos, como siempre, en el restaurant de costumbre.
CR
El autor es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. De su autoría, ver Proyecto Mitzuoda (c/Verónicka Ruiz) y sus notas en números anteriores de café de las ciudades, como por ejemplo Urbanofobias (I) en el número 70, El Muro de La Horqueta (c/ Lucila Martínez A.) en el número 79, Turín y la Mole en el número 105 y Elefante Blanco en el número 116. Es uno de los autores de Cien Cafés.