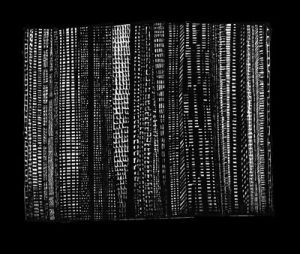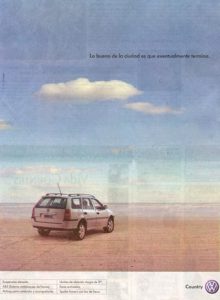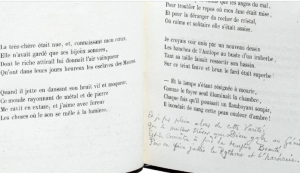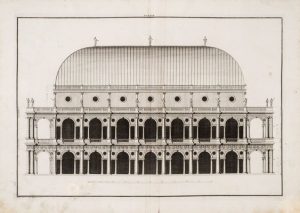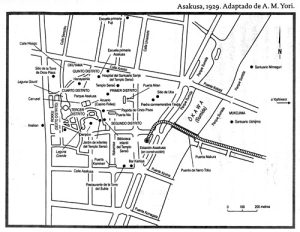De regreso de un largo viaje volví al país con mi esposa y mi hijo, necesitado de trabajo. Me dije: “No importa qué, mañana empiezo“. Once meses después, aún desocupado y al borde de la locura, un amigo me llama: “Un primo mío compró un taxi y necesita que alguien lo maneje de noche”.A esa altura de las cosas hubiera aceptado manejar un sulky en Plaza Italia. Las condiciones fueron sencillas y rápidamente llegué a un acuerdo: miércoles a domingos de 19 a 7; 35% de la recaudación, lunes y martes libres. Empecé.
Nada sabía de taxis excepto que eran, como en Senegal, amarillos y negros, combinación cromática que, desde niño, me provoca una extraña e incómoda tara: nunca recuerdo qué color va arriba y cual abajo. Sin embargo, los autos son una de mis debilidades y, debido a ello, sospechaba que la tarea no presentaría dificultades. “Un auto que anda en la noche es, al fin y al cabo, un complejo laboratorio erótico en donde se mezclan y confunden sustancias tan sensibles e inestables como el sexo, la velocidad y la música. Sí, soy Robert de Niro en Taxi Driver’“, pensé en pleno proceso de autosugestión mientras recibía las últimas recomendaciones un caluroso atardecer de enero. No bien arranqué comencé a buscar a Jodie Foster. Pronto supe que no la encontraría.
Las fantasías del principiante se relacionan con aventuras y mujeres a la vuelta de la esquina, con ser el bueno de la película o, mejor, el de la TV: antihéroe apuesto y canchero que desposa a bella millonaria. No es así. La profesión de taxista es dura entre las duras y poco tiene que ver con el melodrama de folletín. Aunque a veces, claro, se le parece.
Hay taxistas para todos los gustos. Están los que hablan desaforadamente y provocan que el pasajero se baje un kilómetro antes del lugar solicitado; los mudos que ni dicen buen día y sólo se los escucha cuando mascullan “son sei peso“; los muy amables y simpáticos que, por lo general, conducen autos impecables; los hoscos y groseros, a bordo de porquerías que se caen a pedazos; los profesionales -abogados y periodistas al tope del ranking- que abarrotan la guantera con CV y los reparten como si fueran tarjetas navideñas; los ex clase media-alta, que huelen a Armani y calzan mocasines náuticos; los que hacen del auto un cabaret, con luces violetas, desodorante de ambiente y boleros de Tito Rodríguez y, por sobre todos ellos, los que en nada se destacan, que son la gran mayoría.

El pasajero desconfía instintivamente del taxista. Algunos ni se atreven a atarse los cordones de los zapatos durante el viaje pues sospechan que a la más mínima distracción el chofer oprimirá algún oculto botón que multiplicará la tarifa por tres, en el mejor de los casos. Resulta particularmente incómodo subirse a un coche a las dos de la mañana y notar, luego de recorrer un par de cuadras, el notable parecido físico que el conductor tiene con Al Capone o con el destripador de Milwaukee. Nada más angustiante que sospechar que quien alegremente nos pasea por la ciudad puede ser o bien un demente o estar afectado por alguna patología criminal aún desconocida.
Se trata generalmente de miedos infundados pero entendibles en quien, aunque sea por unos pocos minutos, decide en la mitad de la noche encerrarse con un desconocido que, poco menos que maniatado, lo puede trasladar en un abrir y cerrar de ojos del más luminoso y distinguido de los barrios al más tenebroso sector de la ciudad. En definitiva, son los que desprestigian el oficio, aquellos que provocan un mar de sospechas y recelos. Los que hacen de su auto un barco pirata que sale no a trabajar sino a pillar, a la pesca de un botín. La mayoría es gente honesta, trabajadores de sol a sol.
Los pasajeros, desde ya, también tienen lo suyo. El taxista sólo odia más que a un colectivero a aquel que sube y dice: “Siga derecho“, sin más datos. Es, desde luego, un truco deliberado que ponen en práctica aquellos cuyo destino final no tiene reputación de lugar seguro ni siquiera un lunes a las doce del mediodía. Cansados de escuchar el maldito “ahí no voy” cada vez que mencionan el barrio de sus amores y hartos de tener a menudo que subir y bajar de siete taxis debido a la persistente negativa de los choferes a transportarlos, los representantes de esta sufrida sub-especie desarrollaron esa forma elusiva de la requisitoria, que en muy contadas ocasiones provee el efecto buscado.

Fue una de esas oportunidades la que supo aprovechar la elegante dama que me detuvo en Arenales y Callao, una despoblada noche de miércoles a eso de las tres de la mañana. “Vamos a ir derecho por Córdoba, Estado de Israel, Gaona. Por favor“, susurró delicadamente esta mujer que portaba con altura sus buenos sesenta y pico de años y que, a juzgar por el vigor del aroma, llevaba a cuesta no menos de un cuarto litro de Fifth Avenue. Vestía con elegancia ortodoxa -a lo Chanel-, fumaba Rothmans y su rostro era de una belleza fría. Algo así como Charlotte Rampling, pero más añeja.
Embelesado, decidí no averiguar a dónde se dirigía y manejé por el camino indicado sin preguntarme qué extraña relación podía haber entre esa señora que parecía salida de una postal de Paris con los dudosos suburbios hacia donde me había ordenado conducir.
Dos veces la sorprendí mirándome a los ojos, espejo retrovisor mediante. Empezaba a inquietarme. Comenzamos una pequeña charla. Entre alusiones al clima y referencias a pequeñas cosas de la política el viaje se fue alargando. Súbitamente, Charlotte empezó a hablar de literatura. No era en vano. Hay gente capaz de inferir la profesión de una persona con sólo verle la ropa que lleva puesta. Esta señora era uno de esos curiosos portentos. Mudo, escuché una clase magistral que relacionaba las obras de Kafka, Kierkegaard y un tal Charles Koval, para mí desconocido.
En medio de ese mar de palabras, de esa turbulencia prodigiosa de sabiduría desbordante, recibía cada tanto alguna rápida indicación sobre dónde doblar o por dónde tomar o retomar calles o avenidas. Pronto, mareado por las referencias bibliográficas, fechas, extraños nombres de calles, alusiones a los formalistas rusos, citas en alemán y decenas de giros a diestra y siniestra, me encontré perdido, sin poder reconocer, ni en la más mínima señal, el lugar por el que rodaba. Hubo un último “doble acá“, dicho con energía, con sorprendente voz de mando y, súbitamente, apareció ante mi, tan iluminado como desierto, un inmenso predio con un edificio en el centro y autos estacionados a su alrededor. Kafka, Kierkegaard y Koval desaparecieron.
“Entre por el estacionamiento“, fue el susurro, “tiene salida más adelante”. Aturdido, resonando aún en mis oídos la melodiosa voz de la pasajera como un cello erudito desvaneciéndose, ingresé titubeante en la breve calle. Penetré por el estrecho corredor de un parking a cuyos costados se alineaban apretados los vehículos. Un sudor frío me empapó la nuca cuando vi que un inmenso cantero me cerraba el paso al final del camino. Unos metros más allá se levantaba la pared del edificio. Era un callejón sin salida, un cul de sac, una trampa, una mejicaneada.
El pasaje era tan angosto que impedía girar. Detuve la marcha. Por el espejo vi lo previsible. Uno de los autos estacionados se adelantaba cortándome la retirada, evitando que escapara utilizando la reversa. Me di vuelta. La dama se había evanescido. Ahora, su lugar lo ocupaba un señor morocho de no menos de dos metros de alto por dos de ancho, espesos bigotes, anteojos negros y una nueve milímetros refulgente que dentro de su mano parecía un chiche de cotillón. Sus labios, gruesos como dos pedazos de caucho, dibujaban una sonrisa sobradora que me recordó a la Gioconda, a pesar de que su cara no era precisamente una obra de arte.

Debo reconocer que se comportó como un verdadero profesional. Habiéndome podido estrangular en diez segundos con sólo utilizar sus dedos índice y pulgar apeló, sin embargo, a las más elementales normas de cortesía. Me pidió por favor que le diera el dinero, por favor que le entregara las llaves del auto y por favor que me bajase y desapareciera sin intentar molestarlo. Bajé y caminé de espaldas al taxi cincuenta o sesenta metros que me parecieron interminables. Convencido de que el fin se acercaba sentía que cada paso era la prolongación innecesaria de la agonía. Instintivamente, como Idit, giré la cabeza. El auto ya no estaba. La Gioconda tampoco. Sólo se escuchaba un gran silencio.
En la mitad de la noche, en un lugar desconocido, sólo, sin un peso y sentado sobre una piedra, miré hacia arriba y pedí a las estrellas que me enviasen un taxi para volver a casa.
GF
El autor es periodista y escritor. Nació en San Telmo, vive en Caballito, barrios de Buenos Aires. Prepara un libro de relatos sobre dicha ciudad, de próxima aparición.
Sobre Taxi Driver, de Martín Scorsese, ver la cuarta nota de la serie Nuestros Antepasados en el número 22 de café de las ciudades.
Sobre percances de taxistas, en este caso en Los Angeles, ver también el comentario de la película Colateral en el número 23 de café de las ciudades.
Ver también las referencias de Juan Villoro sobre los taxistas del DF en su nota Espectros de la ciudad de México, en el número 36 de café de las ciudades.