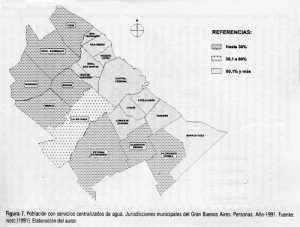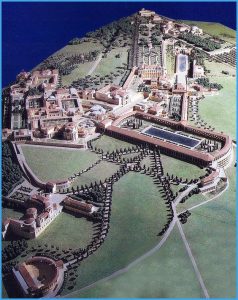El texto que sigue ha sido extraído de “Tres palabras para el próximo futuro”, de Luigi Prestinenza Puglisi, recientemente editado en italiano por Meltemi. “Multiculturalismo”, la segunda de las tres palabras, implica una reflexión sobre las relaciones entre arquitectura y ciudad contemporánea. Las restantes dos palabras son No Logo y Ecología.
Luigi Prestinenza Puglisi es un crítico italiano de arquitectura y enseña historia de la arquitectura contemporánea en las Universidades de Roma y Siracusa. Colabora en las revistas italianas Domus, L’Arca, Costruire, L’Architettura, Il Progetto, en la revista suizo italiana Spazio Architettura, y en la australiana Monument. Ha escrito varios libros sobre arquitectura contemporánea (Esto es mañana, vanguardia y arquitectura contemporánea; Silenciosa vanguardia, una historia de la arquitectura 1976-2002), monografías sobre Rem Koolhaas y Zaha Hadid, y un libro traducido al inglés y al coreano: HyperArchitecture (Birkauser, Zurich). Es uno de los editores de la serie L’Universale di Architettura , fundada por Bruno Zevi.
La segunda palabra para el próximo futuro es Multiculturalismo. Me doy cuenta que puede ser interpretada equivocadamente. Por ejemplo, como una declaración de desconfianza en los valores de la cultura occidental y no como su cumplimiento, el pasaje obligado (en cuanto lo pueda ser un fenómeno histórico) de una línea de pensamiento que va de Heráclito a Jenofonte, de Erasmo a Bacon, de Kant a Feyerabend.
Esto es, de una tradición que se ha desarrollado y se desarrolla solo porque ha sabido recoger el punto de vista de los otros, poniéndose a si misma en crisis. Es la duda metódica al haber hecho del principio de la tolerancia y del cambio dialéctico el propio punto constante e irrenunciable. Tanto que nuestras concepciones más férreas y estructuradas, que son las científicas, se basan sobre el propio principio de la continua reelaboración crítica, el principio del falseamiento de Popper. Es decir, ver hasta la prueba contraria. Con la paradoja que investigadores y científicos, a diferencia de lo que ocurre en las culturas de los sistemas tradicionales o totalitarios, no son pagados para valorizar las teorías existentes sino para ponerlas en discusión.
No es arriesgado afirmar que la nuestra es una cultura fundada sobre la crisis, o mejor, sobre la gestión de la crisis. No sobre su exorcismo, como quisieran muchos críticos de la ideología.
Gracias a esta actitud hipercrítica, hemos metabolizado culturas árabes, orientales, paganas, indias, persas, cristianas, judías, exóticas y muy diversas entre sí. No sin ejercitar sobre estas la constante y liberadora violencia de nuestro método de indagación, que prevé que el output no coincida nunca con el input, que el resultado sea distinto de la simple sumatoria de los agregados singulares.
También en Arquitectura son bienvenidos desde siempre los injertos, las hibridaciones, las reelaboraciones de temas externos. Wright, para producir su período de obras maestras iniciado en 1936, pasó dos décadas para metabolizar, primero la cultura europea con el viaje de 1909, luego la cultura japonesa con el Hotel Imperial, la centroamericana con las casas californianas y finalmente la del International Style con la muestra de 1932, en la que fue humillado y marginado. Sin embargo, ¿que cosa tenían de japonesas las casas japonesas de Wright? ¿O de centroamericano la Hollyhock o la Storer? Todo y nada, porque habían pasado a través del cedazo de una cultura que las había absorbido.
Miremos ahora la Casa de la Cascada: leeremos el viaje a Europa, la reflexión sobre el International Style, la cultura japonesa e incluso la centroamericana. Pero reconstruidas en una nueva forma. Es cierto que la arquitectura de Wright ha sido fruto de la voluntad férrea de un genio que supo recrearse a sí mismo a los 69 años. Mientras que el proceso de globalización adviene entre caídas y vacilaciones siguiendo una deriva histórica mucho más compleja. Pero no se requiere mucho para ver su inevitabilidad temporal. Miremos sino las cosas que se están produciendo en Rusia, en China, en la India.
Lo que no quiere decir – lo repito para evitar equívocos y triunfalismos – que se trate de un proceso simple y sin costos: la globalización despedazará tradiciones, eliminará modos de vida, hará desaparecer dialectos y palabras locales. Pero también la invención de la escritura provocó lacerantes escisiones, imponiendo dramáticos abandonos, al punto que se narra que el faraón maldijo a aquel que, inventando los jeroglíficos, había congelado el lenguaje, destruyendo, de hecho, la cultura oral y su poesía. Sin embargo, nadie hoy, ni siquiera un ultratradicionalista, pensaría en volver atrás. Vemos entonces la escritura como un hecho natural, olvidando que es, en cambio, el fruto de un proceso de artificialización de lo real que ha durado centenares de miles de años y es activado día a día no sin violencia sobre nuestra especie (pensemos cuan antinatural es obligar a un niño a estar tras unos pupitres durante años, imponiéndole un proceso de abstracción cada vez más complejo y difícil).
No se avanza sin pérdidas. No se progresa sin remitir continuamente a discusión el modo de ubicarse respecto al mundo. La superioridad del método occidental se funda sobre la contradicción de un ilimitado orgullo que convive con una infinita humildad. De esto, una tolerancia que roza lo paradojal. Una apertura sin límites que las culturas arcaicas e integristas rechazan por debilidad y flacura moral.
Si la globalización vence – lo hemos visto cuando se disgregó el Muro de Berlín – no es porque sea impuesta con la fuerza de las armas o con los poderes extraordinarios de las multinacionales. O al menos, no solo por eso, sino porque ofrece un modelo más dúctil y eficaz: el mejor instrumento hasta ahora elaborado para resolver problemas, encauzar positivamente las energías.
No quiero, obviamente, sostener que obramos siempre en el mejor de los modos. Basta leer el informado y bien documentado libro de Naomi Klein “NO LOGO” para descubrir cuan ávidos y malhechores son con frecuencia los gobiernos occidentales y las empresas multinacionales. Las injusticias, sin embargo, se resuelven o al menos se minimizan. Basta ver la evolución histórica desde un punto de vista suficientemente alejado para comprender que el proceso tiende a lo positivo. Aunque sea con lentitudes deprimentes y pasos atrás angustiantes, que vivimos todos los días, y que a menudo nos hacen desesperar orientándonos hacia un apocalíptico pesimismo. Que nos esconde el aspecto positivo de los fenómenos en curso y el enriquecimiento de los sistemas de vida que están cambiando nuestra cultura y – lo que más nos interesa examinar en este escrito – el modo de ver y concebir el espacio, la arquitectura.
Podemos ver la globalización como una medalla con dos caras. De un lado está la standardización de los comportamientos. Me ha impresionado el trabajo de un reportero que ha viajado por todo el mundo y, en cada país, ha convencido a un matrimonio para sacar a la calle el amoblamiento de su propia habitación para poder fotografiarlo todo junto. Y bien: la inmensa mayoría de las personas – rusos y americanos, polacos o napolitanos – tenía muebles parecidos. Vivían según un mismo modelo de vida.
¿Por que ver este fenómeno en negativo? ¿Y no como la realización, aunque sea mínima, de un principio de igualdad y homogeneidad, por el cual la cultura arquitectónica y urbanística ha luchado – pienso por ejemplo en las investigaciones sobre el existenz minimum, los estudios de Klein, de Neufert, de Panero y Zelnik, el propio Manual del Arquitecto de Ridolfi e Zevi – durante toda la primera mitad del siglo XX?
Hoy negocios, aeropuertos, hospitales, sistemas de servicios, tienden a resultar uno igual al otro. ¿Que diferencia sustancial hay sino entre Fiumicino y Heatrow? ¿Entre el aeropuerto de Singapur y el de Chicago? Esta homogeneización, a menudo estudiada a partir del ahora celebérrimo libro No lugares, de Marc Augé, es en el fondo positiva y tranquilizante. Los no lugares, son, en efecto, los espacios de la calidad técnica difundida. Estructuras donde nada está destinado al azar, en su interior está calculado el número de los decibeles, de los lux, la extensión de los recorridos, la frecuencia de lugares de descanso, el tipo y la calidad de la información. Son seguramente los únicos espacios donde se concreta el sueño de la máquina de habitar, de la economía, de la eficiencia, del confort tecnológico.
Sabemos que en cualquier lugar del mundo podemos acceder al mismo nivel de servicios, y probablemente al mismísimo nivel de seguridad. ¿Quien de nosotros aterrizaría con confianza en un aeropuerto africano gestionado con criterios “locales”?
La búsqueda de niveles de servicio racionales y estandarizados en todo el planeta requiere investigación y capacidad innovativa. Antes que nada, una reflexión sobre el rol de las tecnologías electrónicas. Pensemos, por ejemplo, como las funciones bancarias se han difundido a escala planetaria gracias a las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos. O también, como ha cambiado el sistema de distribución de libros con las ventas por correspondencia vía e-mail. No solo en el sentido de que estas han permitido la adquisición de libros en red, a cualquier hora del día, desde cualquier lugar de la tierra y con catálogos gigantescos, sino también en el sentido en que la competencia de gigantes como Amazon ha impuesto a las librerías de la calle al tener que cambiar su vieja fisonomía, haciéndolas devenir de lugares angostos y polvorientos en espacios apetecibles y antivirtuales, donde el libro se puede tocar y hasta leer disfrutando de un café.
Es cierto que para obtener una creciente calidad de servicio, existe el peligro de que nosotros mismos perdamos en “materialidad”, transformándonos en información abstracta. Muchos edificios e instrumentos ahora nos tratan como a bits, esto es, no como hombres específicos, conocidos e identificados, sino como entes genéricos, portadores de un quantum informativo.
Es la paradoja de la democracia electrónica. De un lado no pone prejuicios de pertenencia: para poder acceder y utilizar las estructuras de nuestra contemporaneidad basta que las personas – de cualquier nacionalidad, credo o color – respeten algunas reglas. Pocas y recurrentes, iguales para un centro comercial, un estacionamiento enterrado, una autopista o un cajero automático. En estos lugares, uno se hace reconocer como solvente, espera su turno, sigue las instrucciones, disfruta del producto, paga. Del otro lado, es evidente nuestra reducción a números. La identificación es, de hecho, posible gracias a un código: del pasaporte, de la tarjeta de crédito, de un PIN. No más el conocimiento individual, el reconocimiento del grupo.
En “El mundo de ayer”, Stefan Zweig afirma: “una vez, el hombre tenía un alma y un cuerpo, hoy necesita también de un pasaporte, de otro modo no es tratado como un ser humano”. Escrito en 1942, el libro fue publicado como póstumo en 1946. Desde aquellos años el proceso de des-individualización de la persona ha ido progresando. Sirva como prueba que muchas películas contemporáneas – pienso, entre otras, en Blanc, de Krzysztof Kiéslowski – recurren al expediente narrativo del sentido de desesperación generado por un pasaporte vencido o una tarjeta de crédito devenida ineficaz.
Los hechos, sin embargo, desmienten las previsiones catastróficas. Nunca como hoy las personas se encuentran, viajan, interactúan. Quien preveía que seríamos reducidos a números abstractos, me parece que andaba poco por las calles. Y el que preveía que el teletrabajo disminuiría los contactos entre las personas ha sido desmentido del mismo modo que quien había previsto que los teléfonos nos habrían de encerrar en nuestras casas o de quien pronosticaba la crisis del libro. Conozco muchachos que practican sistemáticamente el “levante” o “ligue” electrónico, así como nosotros lo intentábamos en las playas de Sicilia o entre las columnatas de San Pedro. No por interactuar virtualmente, como en los filmes apocalípticos que prefiguran un creciente solipsismo e inacción comunicativa, sino más bien para luego reencontrarse en carne y hueso. Los nuevos medios, como ha demostrado brillantemente Mc Luhan, no destruyen los viejos. Al contrario, habitualmente los potencian, obligándolos a redefinirse. Le ha acaecido al dibujo. Los académicos lo veían en riesgo de desaparición, oprimido por el estandarizante CAD. Hoy, sin problemas, los jóvenes dibujan a mano alzada, y luego insertan los datos mediante el scanner, los manipulan en la computadora y finalmente los reelaboran a mano, después de haberlos impreso.
Es la astucia de la razón en comparación con las tecnologías niveladoras. La estandarización crea homogeneización, pero la homogeneización estimula la diferenciación, en un proceso continuo hacia lo alto. Y acá está, entonces, la segunda cara de la globalización: la diversificación.
De la diversificación muchas veces vemos solo la parodia. Por ejemplo en el exotismo de los centros comerciales. Si entramos, encontraremos cocina china, italiana, francesa, tunecina, el negocio danés, americano, japonés. Cada uno con un estilo propio.
Hay una película de Woody Allen ambientada en un shopping center. Los protagonistas pasan de un restaurant japonés a un negocio de artículos hindues, a un espectáculo de entretenimiento. La maquinaria de captura no sale del mall y no hay necesidad de ello: en el fondo, el mundo con todas sus diversidades está todo encerrado allí.
Por otra parte, muchos viajes turísticos, no ofrecen mucho más que eso, y los más grandes espacios de venta tienen la misma capacidad de atracción que una prestigiosa localidad turística. Para visitar el Mall of America, el más grande de los Estados Unidos, algunos de sus 40 millones de visitantes anuales toman el avión, y los japoneses lo incluyen en los circuitos turísticos. La Northwest Airlines ofrece viajes a precio de descuento y cada año arriban 5.000 autobús de todos los rincones de los Estados Unidos.
Hace algunos años escribía en la revista Progressive Architecture el crítico Michael Crosbie: se va al Mall of America con la misma religiósa devoción con la cual los católicos van al Vaticano, los musulmanes a La Meca, los jugadores de azar a Las Vegas, y los niños a Disneyland.
Del viaje como experiencia del conocimiento, la sociedad contemporánea ha llegado al viaje como concatenamiento de diapositivas, esto es de imágenes fragmentarias y típicas. Y si el mundo ha sido reducido a lo “típico”, no es, en el fondo, difícil extraer los caracteres esenciales y llevarlos directamente a domicilio.
Los japoneses, por ejemplo, han reconstruido en un ámbito cerrado un oasis hawaiano y una localidad alpina de ski, y los han presentado a un público entusiasta que así puede programar con certeza las propias vacaciones, sabiendo que no serán arruinadas por condiciones climáticas imprevistas. En una sociedad del futuro – hipotetiza la película de ciencia ficción Total Recall (El vengador del futuro), basada en un cuento de Philip Dick – viajar ya no será más necesario porque conseguiremos comprar el recuerdo de haber viajado ya a los lugares elegidos.
Pero la pretendida diversidad de los centros comerciales, decíamos que es una parodia. No es toda la realidad. Basta viajar en un metro para darse cuenta. Ya por las caras nos damos cuenta que vivimos en una sociedad que es cualquier cosa menos homogénea y niveladora, y que la diversidad no está hecha de estereotipos sino de individuos realmente distintos. Los cuales no corresponden, por de más, a los modelos ideales a los cuales estabamos acostumbrados hasta hace algún tiempo.
El otro día me di vuelta sintiendo a mi espalda una muchachita que hablaba un romanesco arrastrado. Para mi sorpresa, vi que era una muchacha de color. Cincuenta años atrás esto hubiera sido imposible. En 1960, en los Estados Unidos, Martin Luter King marchaba contra el racismo, y hasta hace pocos años regía el apartheid en Sudafrica.
En las metrópolis europeas se producen enclaves, similares a ghettos. Las razas a menudo se yuxtaponen, no se mezclan, no se integran. Pero no ver los cambios quiere decir estar ciegos. Miremos sino la CNN, con sus locutores de color, o las películas que, como Monsoon Wedding o East is East, afrontan el tema de la mezcla de las culturas, o imaginemos que cosa haya querido decir confiar buena parte de la defensa y de la diplomacia americana a Colin Powell y a Condoleezza Rice.
El melting pot, ese gran caldero que pone bajo el mismo techo a hombres, tradiciones y costumbres diversas, nos desprovincializa, nos hace aceptar al otro, nos saca de la miopía, de no mirar más allá del horizonte del campanario, y tiene, para nosotros que nos interesamos en el espacio, numerosas repercusiones.
Desde un punto de vista absolutamente general, la diversidad entra en juego produciendo valores positivos e inesperadas hibridaciones. Siempre lo ha hecho la historia: con la civilización helenística, con la romana, con la cultura americana de postguerra. En la literatura de lengua inglesa, hoy, los mejores escritores son los extranjeros, hindúes y pakistaníes en primera fila, por sus invenciones lingüísticas y narrativas. Entre ellos, el reciente Nobel Naipaul.
En arquitectura, personajes como Zaha Hadid, Toyo Ito, Emilio Ambasz y, entre los más jóvenes, Farshid Moussavi, Karl Chu, Nonchi Wang, Hammar Eloueini, Hany Rashid, Jae Cha, Maya Lin, Michele Saee, han sabido injertar temas que provenían de las culturas locales al interior de la reflexión contemporánea, pero sin perder de vista el escenario global.
En cambio el localismo, entendido en forma acrítica, no nos libra de la pérdida de la espontaneidad y de la especificidad ligada a la tradición del lugar en el que vivimos y, sobre todo, no nos impide absorber los peores aspectos de la globalización, para colmo sin saberlo. Como nos testimonian los centros históricos sobreprotegidos por las Superintendencias, transformadas de hecho en pequeñas Disneylandias.
Miremos los proyectos, incluso los mejores, de aquellos que combaten, al menos de palabra, las búsquedas contemporáneas, y a la globalización oponen conceptos tales como el de genius loci, la respuesta contextual, el regionalismo crítico. A menudo producen trabajos que poco o nada tienen que ver con el lugar. ¿No creen ustedes que por su excelencia – porque mantienen una atenta búsqueda de los valores táctiles y cromáticos – Billie Tsien y Tod Williams podrían colocar sus proyectos en cualquier lugar del globo sin diferencia alguna? ¿Qué cosa tiene Steven Holl (para su fortuna, siendo un óptimo arquitecto) de local? ¿Y tantos españoles que predican valores autóctonos, que cosa tienen de ibérico?
Seriamente, ¿qué sentido tiene radicarse en el lugar, cuando muchas veces se trata de una postura mistificadora? Cuando el resultado es coquetear con técnicas constructivas que no estamos más en condiciones de gestionar, recuperar materiales que no están más disponibles, derrochar mano de obra, falsificar con materiales nuevos formas y texturas viejas. Moneo en Mérida esconde el cemento armado detrás de arcos y ladrillitos. Gregotti en las casas de Venecia imita las presentaciones locales con desperdicio de recursos y de creatividad. Snozzi en Rosà se demora sobre el cardo y el decúmano y la retícula ortogonal olvidando que vivimos en la época de los trenes de alta velocidad y de los automóviles, que requieren radios de curvatura muy distintos. Botta y Carmassi oscilan entre cada vez más improbables memorias del lugar y nostalgias historicistas y clasicistas.
En cambio, es cada vez más interesante la posición de los arquitectos holandeses, con Koolhas a la cabeza, que tratan de dialogar críticamente con nuestra cada vez más confusa identidad local. Introduciendo, en las arquitecturas globales que producen, la multiculturalidad y, a veces, también la multietnicidad, los distintos modos de uso del espacio que nuestras complejas sociedades imponen.
No solo lo hacen con obras importantes, como – en el caso de Rem Koolhaas – Euralille o Agadir, donde nuevos programas funcionales ponen en crisis los aspectos formales consolidados, sino también con realizaciones de dimensiones insignificantes, casi al límite, inaudito, divertido y provocador, de un baño público en Groningen, realizado con paredes de vidrio con iconos sobreimpresos que pertenecen al imaginario colectivo y redefinen, a la luz de las nuevas culturas, nuestras relaciones con el espacio y los objetos circundantes.
Multiculturalidad, multietnicidad: creo que estas palabras no deben entenderse en sentido estrictamente literal. Esto es, como simple respuesta a nuevas necesidades para acoger, al interior de la producción arquitectónica, temas que provengan de otras culturas. Aunque por cierto son también esto: si en el futuro aumentará el número de inmigrantes, no podremos dejar de pensar en ofrecerles casas a su medida, servicios sociales organizados en función de necesidades específicas, equipamientos culturales respetuosos de sus valores. Y si se construye en Oriente – pensemos por ejemplo en el mercado chino- no se puede pensar en reproducir, tal y cual, los estereotipos occidentales.
Detrás de las palabras multietnicidad y multiculturalidad se oculta una nueva concepción del mundo. Que ha hecho de la individualidad y de la diversidad – de costumbres, de raza, de religión, de preferencias sexuales – un valor. Hoy no se busca más la igualdad sino la libertad. No la satisfacción de grandes ideales universales, sino de aspiraciones individuales. Cada uno, en suma, extranjero respecto de los otros y orgulloso de esta “otredad” – que no implica necesariamente aislamiento, soledad, o mucho menos, misantropía -.
La consecuencia es que los standard, que como habíamos visto constituyen un aspecto de la globalización, no bastan por si solos. Son un prerequisito, un mínimo por reclamar al sistema prestacional del edificio para liberar comportamientos, modos diversos de vida.
Para comprendernos con un ejemplo: hoy se da por descontado que cada habitación tenga un buen aislamiento térmico, acústico, responda a normas higiénicas, sea equipada con un cierto número de electrodomésticos (una casa sin televisor, teléfono y computadora es hoy inimaginable). Pero, además y sobre todo, debe responder a las necesidades individuales de sus componentes. Los cuales no son fácilmente definibles ni por número, género ni por sus preferencias singulares. En suma, no sabremos nunca si en el alojamiento proyectado por nosotros vendrá a habitar una familia con mujer, marido y dos hijos, o una pareja heterosexual sin hijos, u homosexual con niño, o un soltero, o una soltera con hijos, o una persona anciana, o una pareja de discapacitados, o una familia patriarcal. Supuesto que lo supiéramos, no sabremos nunca cuales puedan ser sus preferencias: ¿quién ha dicho que dos personas ancianas, por el solo hecho de tener la misma edad, tengan las mismas exigencias y valores similares? ¿O que en una familia con marido, mujer y dos hijos, los modos de vida sean compartidos? Resultado: no podemos más utilizar modelos fuertemente constrictivos, de carácter general y abstracto.
¿Aumentará la flexibilidad, aumentarán los espacios individuales por sobre los colectivos? Quizás. La respuesta no es fácil. Comenzará a delinearse solo cuando hayamos acumulado un mínimo de experiencia. En el momento actual no es difícil prever la radical redefinición de las tipologías tradicionales.
Si permanecemos en el ámbito de la casa, no se necesita mucho para comprender cuan anacrónica sea la concepción de una estructura dividida en zona de noche y zona de día respecto a una familia que en el curso de la jornada tiene exigencias distintas y mutables que van mucho más allá de la simple dialéctica estar / dormir. Análisis similares deben ser intentados para los espacios públicos, donde en el lugar del “Sujeto Colectivo” quizás se deberán prever grupos de afinidad, de elección, de interés. Donde la rígida división entre las actividades – comerciales, culturales, del tiempo libre – perderá sentido progresivamente. Como testimonian los museos transformados en shopping center y, viceversa, las boutiques en galería de arte. Este es un tema sobre el cual hoy existe una vasta y puntual literatura. Y sin embargo, buena parte de la cultura arquitectónica y de la clase política se demora en darse cuenta, cerrando los ojos, o peor aun, exorcizando un cambio que no dudaría en definir de dimensión temporal, obstinándose en cambio en modelos espaciales que no pueden más que resultar malogrados.
Creer posible volver al ágora, a las plazas de la aldea o de los mitos resurgimentales, a la casa modelo Corviale, a hipótesis que postulaban el primado de la sociabilidad sobre la individualidad, significa entregar de hecho todo el espacio público a los centros comerciales, y el privado a las organizaciones especulativas que, sobre la satisfacción de estas necesidades (banalizadas y desproblematizadas) estructuran su propia fortuna económica. Búsqueda del particular sobre el social, del único sobre el mass produced, del grupo sobre el colectivo. Este es el hilo conductor para comprender la historia de las formas de la segunda mitad del siglo XX. De la cadena de montaje, del taylorismo, de las concepciones unificantes de la metáfora del reloj, a la fábrica inteligente, al salto creativo, a la metáfora de la complejidad y de la asincronía.
Podemos sonreír ante de la personalización de un electrodoméstico o de la zapatilla Nike que nos diseñamos por nuestra cuenta vía Internet, o ante el catálogo interactivo de la Smart. Pero haciendo esto se sepulta una idea, una posibilidad: la reivindicación, incluso en el campo productivo, de la Obra Abierta. La necesidad de comprometer al usuario que deja, y definitivamente, de ser un terminal pasivo de un proceso decidido por otros.
Teorizada en los años 50 y 60, la Obra Abierta permanecía relegada en el limbo de la alta experimentación, de la literatura y del arte para pocos entendedores. Hoy, gracias a la electrónica, que permite gestionar fácilmente y en tiempo real interrelaciones personalizadas a distancia, entra con prepotencia en el circuito productivo.
Con la misma facilidad con la cual se autocompone el automóvil, se podrá proyectar la casa. Este proceso ya es activable sin dificultad con los muebles. Por ejemplo, es posible ensamblar una cocina, visualizarla, tener el listado de prestaciones y el presupuesto. ¿Decadencia del proyecto? Para nada. Solo si el programa no es suficientemente creativo y enmascara, detrás de una aparente pluralidad de elecciones, una sustancial rigidez en la oferta. Hany Rashid, solo por citar un excelente proyectista que está tomando en serio esta posibilidad entreviendo al mismo tiempo los aspectos creativos y productivos, está realizando para la Techno algunos muebles de oficina innovativos insertándolos al interior de un sistema de proyecto vía Internet extremadamente inteligente.
Por cierto, las alternativas ofrecidas por el proyectista deben ser reales, no epidérmicas e ilusorias. En la Bienal de Arquitectura de 1999, Diller & Scofidio han mostrado cuanta mistificación existe en este asunto a partir del ejemplo emblemático de la habitación de hotel que se repite sustancialmente igual en todos los hoteles del mundo, pero parece distinta porque cambian los colores, los diseños de la tapicería, el panorama que se ve desde la ventana, el estilo de los cuadros colgados en la pared y el color de la piel (aunque no de la divisa) del camarero adscripto al servicio.
Si el cambio debe ser sustancial y no efímero, como ciertamente nos proponen las grandes cadenas hoteleras, deberemos reafrontar el problema de la tipología. No ya como en los años ’70 y ´80, cuando la búsqueda de los tipos edilicios fue transformada en la puesta a punto de un sistema de invariables tan rígidas como intolerables, sino siguiendo lógicas que dejan lugar incluso a lo aleatorio.
Me parece que la búsqueda ya se está moviendo en dos direcciones. Por un lado experimentando tipologías abiertas para los nuevos usuarios, para los inmigrantes, para aquellos que más sufren el déficit habitacional, por ejemplo ancianos y discapacitados, o que, por condiciones de trabajo, por ejemplo frecuentes mudanzas o viajes, tienen una relación no tradicional con el alojamiento. Por otro, organizando sistemas combinatorios que, mediante el auxilio de instrumentos informáticos y de la interactividad permitida por las modernas tecnologías de simulación, ofrecen el modo de construirse una casa a la medida de las exigencias funcionales particulares y de las específicas expectativas de forma, en suma, de los propios sueños, pero sin por esto renunciar a la contribución sintética del arquitecto.
Las nuevas tipologías requerirán seguramente un compromiso constructivo, incluso de demolición y reconstrucción. No puede pensarse en adaptar todo. Ya lo habíamos hablado: lo viejo no tiene valor de por si. Tanto más si a menudo la conservación mantiene, más bien exalta, lugares inadaptados a las actividades hospedadas.
Con la crisis del Movimiento Moderno hemos comprendido que forma y función no están tan estrechamente interrelacionadas como por un tiempo se ha pensado. Sin embargo, esto no nos autoriza a pensar que cada espacio puede ser adaptado para todo. Creo que ha llegado el momento de discutir seriamente los excesos de esa tontera política del contenedor pluriadaptable que demasiadas veces nos ha dado habitaciones oscuras y con espacios bloqueados, aulas universitarias con visuales y acústica inadecuadas, complejos deportivos con espacios míseros, espacios colectivos inaccesibles y con costos intolerables. Valga como ejemplo el ex Colegio Máximo en Roma, una restauración que duró décadas para transformar en un mediocre museo un edificio todavía más mediocre. No pongo en discusión el compromiso y la habilidad del proyectista, pero ningún médico, por mejor que sea, puede devolver la vida a un moribundo. A lo sumo puede, con la crueldad propia de los hombres píos, prolongarle la agonía.
Un tema ulterior, de algún modo conectado con el problema que estamos afrontando, es el proyecto del vacío. Ante todo: no creo que el vacío tenga vida autónoma. Pienso que es definible solo en negativo, en contraposición a un positivo, a una configuración que lo sustancia y lo delimita, y estoy convencido que hablar de ausencia es siempre hablar de presencia, pero desde otro punto de vista.
Sin embargo es justamente asumiendo este punto de vista distinto que es posible afrontar directamente el problema del uso del espacio y evitar posiciones preconcebidas, sea requiriendo a toda costa la salvaguarda del edificio objeto, sea invocando la piqueta hausmanniana y la construcción ex novo de metros cúbicos, que en ciertos contextos no pueden sino crear más situaciones problemáticas que aquellas que resuelven.
Se proyecta a partir del vacío, pero, aunque el concepto sea remarcado y repetido hasta la obsesión, sobre todo en las Universidades – como ejemplos están el Raumplan de Loos, la promenade architecturale de Le Corbusier, Broadacre City de Wright – la gran mayoría de los proyectistas se limita a los llenos: a la composición de la fachada, al volumen singular. Difícilmente, no digo en la fase de diseño, pero al menos en la fase de verificación, se cambia el punto de vista y se observa el edificio, la estructura urbana como vacío. Entre otras razones porque se trata de una operación compleja, o al menos no inmediatamente reconstruible con los instrumentos representativos tradicionales. Plantas, perspectivas y proyecciones ortogonales restituyen, más que el negativo del espacio, relaciones internas al “positivo” de la forma. Y las perspectivas y maquetas, a pesar de todo, siempre representan los llenos, al evidenciarlos.
En los años 60 y 70 se han hecho algunas tentativas para explicitar el espacio vacío, a través de moldes que restituían como lleno el vacío y viceversa. Algunos arquitectos – entre ellos James Stirling – han ido más allá y han intentado, a través del montaje de secuencias espaciales, representar la dinámica de los recorridos. Rem Koolhaas, al fin de los años ochenta, para el concurso de la Biblioteca de Francia, ha proyectado un paralelepípedo caracterizado por la materia compacta de los archivos excavada por cavidades de distintas formas – salas de lectura, aulas para conferencias, ambientes expositivos – conectadas entre ellas por recorridos horizontales y verticales. Para hacer evidente la estructura, obtenida más por sustracción y ahuecamiento que por adición, elaboró maquetas donde los valores vacíos – llenos fueron invertidos. Es un notable paso adelante. Nos permite pensar en las nuevas funciones, visualizando el hábitat espacial en el cual irán a colocarse.
Sin embargo, una aproximación objetual, como esta, al problema del vacío, es todavía insuficiente, y en cierta forma no puede más que dejarnos perplejos. Al final, aquello que nos viene restituido del espacio es solo su forma, aunque sea negativo, y además , vista en abstracto, en ausencia de su uso efectivo, que es en cambio la verdadera sustancia del vacío, el que determina el éxito, el fracaso, o aquella otra una forma del fracaso que es el super-éxito.
Si no me creen, tomen una plaza y prívenla de cualquier actividad comercial: resultará ser probablemente solo un espectral espacio metafísico. Inserten algún negocio y se poblará. Llénenla de bares y restaurantes y estallará de vida, quizás hasta resultar inmanejable.
Este es el sentido en que convergen vacío y usos, dando sentido a la arquitectura y al ambiente urbano. Parece el huevo de Colón: no son las fachadas las que hacen la cualidad del espacio, sino la cualidad de la vida que consigamos hacer desarrollar dentro y fuera.
En cambio, las revistas especializadas tienden a subestimar el fenómeno y presentan fotografías de barrios y edificios con ausencia de público. Los proyectistas consideran los vacíos solo instrumentalmente a la formación de los llenos. Todavía circulan manuales de composición, donde la atención se pone más sobre el objeto que sobre las relaciones.
Sin embargo, cualquiera que tenga experiencia de los espacios urbanos, sabe cuanto cambia la percepción de un ambiente en ausencia o en presencia de personas. Y sabe también que los valores están invertidos: para la gente, para los que no reciben los encargos de proyecto, la vida y la actividad son preeminentes, las formas y las composiciones secundarias. Para quienes viven la ciudad sin prejuicios estéticos, para aquellos que la miran sin pensarla solo como una sumatoria de felices disparos fotográficos, el universo de las posibilidades existenciales es determinado justamente por el vacío, independientemente del lleno que lo ha generado.
Bernard Tschumi, en Architecture and Disjunction, afronta el problema. Afirma allí: un proyectista que no tenga en cuenta el uso del espacio por parte de su público, no solo produce trabajos carentes del punto de vista funcional, sino que sobre todo renuncia a controlar su forma efectiva. Que no solo es un rejuntado de relaciones internas entre volúmenes construidos, sino un sistema complejo de interacciones entre significados, cuerpos y lugares. De aquí la sugerencia de sustituir los términos objetuales de la triada vitruviana – venustas, firmitas, utilitas – con los conceptos más dúctiles de language, matter and body.
Espacio como lugar de los eventos, así como lo habían prefigurado los artistas del Land art y el Body art y los arquitectos del Team X, el Archigram, los Metabolistas, los Situacionistas. Y más adelante, los jovencísimos Renzo Piano, Sue y Richard Rogers, Gianfranco Franchini, que en 1971 propusieron para la nueva estructura cultural del Plateau Beaubourg Centre de París un edificio con escaleras móviles en la fachada y una gran pantalla de proyecciones. Casi como para significar que la arquitectura, de ahora en adelante, sería producida por el movimiento de las personas y por el fluir de las imágenes. Así como puntualmente acontece en los más importantes lugares urbanos, sean los chispeantes espacios de Times Square, o los enyesados centros históricos de nuestras ciudades italianas, donde los edificios momificados por las Superintendencias son impactados por una vida que, aun siendo simple, banal o directamente vulgar, consigue siempre rescatarlos.
Esto es lo que evidencian las recientes muestras Mutations y USE, la primera curada por el holandés Rem Koolhaas y la segunda por el italiano Stefano Boeri, preparando instrumentos de análisis urbano originales y mucho más sofisticados que aquellos puestos a punto en los años Setenta y Ochenta, basados en la mecánica dialéctica entre tipología edilicia y morfología urbana.
Por otra parte, que el espacio sea determinado más por las relaciones inmateriales que por las materiales es un hecho evidente – por así decirlo – a los ojos del público. Son muchas veces los prejuicios simbólicos, estéticos, sociales, los que determinan las interrelaciones entre las personas y las arquitecturas. La gente llama a la gente, algunas categorías de personas se excluyen con otras, las actividades vecinas se exaltan recíprocamente, otras se deprimen. Cualquiera que proyecte un gran centro comercial sabe que es en estos factores donde se juega el éxito de la operación. El control de gran parte de los cuales, no pertenece obviamente a las competencias del proyectista. Pero, este es el punto, justamente porque los valores que determinan el éxito o el fracaso de un espacio son inmateriales, y por lo tanto no inmediatamente perceptibles, necesitan ser corporeizados, espacializados, organizados.
Se trata de mucho más que representar a través de las formas de la arquitectura, con un lenguaje prestado por la publicidad, la bondad y la calidad de un producto y de poner a punto técnicas de persuasión por imágenes como aquellas preparadas para Celebration, Poundsbury, Las Vegas o el Mall of America. Se trata de imaginar, también en sentido físico, la sociedad de la diversidad y de la multiculturalidad.
LPP
· Ir al sitio del Mall of America
· Además de su libro más conocido, No Logo es también el nombre del sitio de Naomi Klein.
Contiene críticas de libros, documentos, agenda, etc.