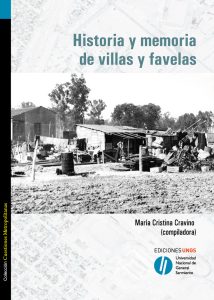Este texto es la introducción del libro Historia y memoria de villas y favelas, de María Cristina Cravino (compiladora), recientemente publicado por Ediciones UNGS.
Los estudios sobre memoria son muy relevantes en América Latina, en particular en la Argentina. Constituyeron una renovación de líneas que se habían desarrollado en Europa en torno a los crímenes del Holocausto, dando voz a las víctimas y a sus familiares. En nuestra región también estuvieron vinculados a las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, recuperando el análisis de hechos que habían acallado las historias oficiales y las miradas hegemónicas propaladas por las agencias estatales. En el caso argentino surgieron en relación con las voces de los organismos de derechos humanos y los procesos de juzgamiento de los represores. Luego, también pueden asociarse al contexto de las políticas de las memorias oficiales y no oficiales (Groppo, 2002).
En América Latina también tienen mucha relevancia los trabajos sobre la memoria de los pueblos originarios y de grupos desplazados de zonas urbanas en proceso de renovación. No obstante, recientemente han ganado lugar los trabajos que se abocan a los pobladores de asentamientos populares. En este caso, con dos vertientes vinculadas: por un lado, historización de los procesos de surgimiento y consolidación de los barrios populares, y también de sus desplazamientos en el marco de procesos urbanos; por otro lado, investigaciones específicas sobre la memoria de los pobladores de esos barrios, con el fin de relevar aspectos que no se encuentran registrados en los documentos oficiales o de presentar distintas miradas sobre los relatos de los medios de comunicación expresados, en particular, a lo largo del siglo xix. El contexto del abordaje académico sobre los asentamientos informales, su historia y su memoria se asocia al reconocimiento oficial de la existencia de estos espacios urbanos autogestionados y a la inversión en programas públicos de mejoramiento de los barrios. Incluso, varios de estos programas se propusieron explícitamente recuperar la historia y la memoria como parte de procesos participativos o como forma de producir relatos para generar mecanismos de patrimonialización de esos espacios, que devienen oportunidades de turismo para esas zonas. En paralelo, los mismos habitantes desplegaron mecanismos de resistencia, y la memoria fue un dispositivo de generación de identidades en el marco de acciones colectivas. Además, ONGs y grupos académicos introdujeron la cuestión en los barrios para producir políticas de la memoria no oficiales, gacetillas, museos y espacios de memoria. Esto muestra cómo la memoria es un puente entre pasado y presente, y que las visiones de ambos se modifican en conjunto. Ello siempre implica disputas y una construcción social, de la que surgen voces hegemónicas y subalternas, debates por los usos políticos, urbanos y hasta económicos, si nos referimos a espacios de patrimonialización, y puede conllevar procesos de gentrificación de asentamientos populares. Hay una dinámica que se retroalimenta entre los barrios y la ciudad en su conjunto. Por otra parte, hay relecturas contemporáneas de miradas del pasado sobre estos barrios que son muy ricas para repensar nuestras miradas urbanas.
Este libro presenta trabajos que abordan diferentes aspectos, correspondientes a distintos períodos históricos, en relación con las villas del área metropolitana de Buenos Aires y de las favelas de Río de Janeiro.
Valeria Snitcofsky, en el primer capítulo, se centra en la etapa más temprana de Buenos Aires y en sus registros de asentamientos populares. Se ubica en el contexto de la inmigración masiva de origen europeo de fines del siglo xix y principios del xx, la cual no vino acompañada de una mayor oferta de viviendas, y ello generó un tipo particular de hábitat precario, los conventillos, y luego también significó la aparición de construcciones precarias. La autora hecha luz sobre los primeros registros de estos barrios precarios en el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires, los cuales se encuentran localizados contiguos a basurales, sobre los nombres que se les asignan, quiénes los habitan y las miradas sobre ellos.
En el segundo capítulo, Adriana Laura Massidda formula nuevas preguntas acerca de lo que ya conocíamos sobre las villas de Buenos Aires durante el período que va entre 1958 y 1967. La autora se pregunta sobre los roles de las líderes barriales de las villas de Buenos Aires, su relación con las maternidades y las tareas reproductivas, y si existió un camino lineal hacia la liberación femenina o si hubo avances y retrocesos, y sobre cómo esta cuestión estaba atravesada por la política partidaria. Al igual que en el primer capítulo, en este se aporta una revisión novedosa de fuentes y la recuperación de algunas hasta ahora inexploradas.
En el tercer capítulo, María Cristina Cravino aborda la memoria de los habitantes de las villas de la ciudad de Buenos Aires en relación con los vecinos de esos barrios que fueron desaparecidos durante la última dictadura militar. La autora busca demostrar que el contexto represivo y la condición de clase y de migrantes (en muchos casos) de esos vecinos obturaron las denuncias en los organismos de derechos humanos al final del período dictatorial. Con el correr de los años y ya en democracia, la distancia institucional planteada entre los sectores populares de asentamientos informales y las agencias estatales se mantuvo, ya que muchas veces esos sectores desconocían que podían realizar denuncias o tenían miedo de realizarlas. Esto solo emergió como un trabajo de la memoria en la década del 2000, por parte de los familiares y de organizaciones barriales, en un contexto de despliegue de políticas de derechos humanos y juzgamiento a los represores. Reflexionaremos, entonces, en los tiempos de la memoria.
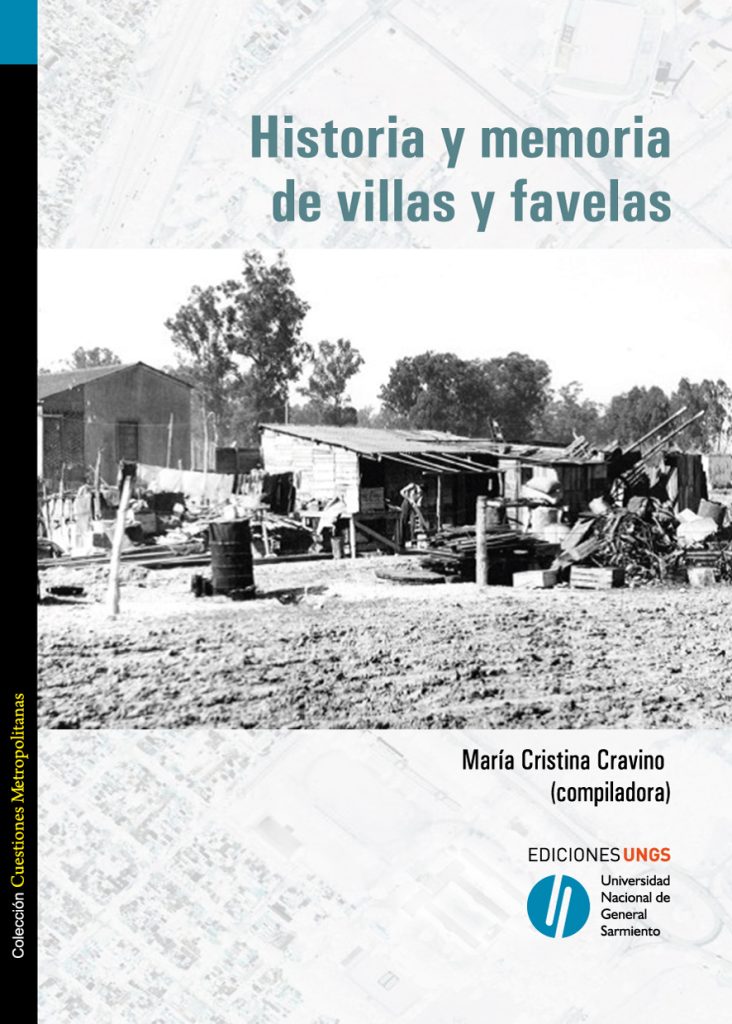
Julieta Oxman, en el cuarto trabajo, se propone analizar desde el marco conceptual de la memoria los procesos de recuerdo, silencio, olvido y borramiento de los habitantes de la Villa 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con las intervenciones de erradicación forzada desplegadas durante el período correspondiente a la última dictadura cívico-militar ocurrida en la Argentina (1976-1983) y autoconcebida como Proceso de Reorganización Nacional. La Villa 20, junto con otras villas de la ciudad, fue parte de las políticas urbanas de erradicación de dicho gobierno, las cuales implicaron la modificación de las condiciones materiales de vida de los sectores populares en el área metropolitana de Buenos Aires. En particular, la autora se centra en el análisis de las memorias en desplazamiento de los grupos de residentes de la Villa 20 que fueron y son afectados, al recobrar los relatos y los recuerdos de ese período. Esto implica incluir los procesos de transmisión de las memorias subalternas sobre el terrorismo de Estado y analizar cómo estos se desarrollan en diálogo con las intervenciones estatales y las políticas públicas desplegadas en el territorio villero.
Leandro Daich Varela, en el quinto capítulo, trata de restituir la historia de las cooperativas de autoconstrucción que se desarrollaron en el marco de las políticas de erradicación de las villas durante la última dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires. Los nuevos barrios se edificaron en distintas localidades del conurbano bonaerense, donde pudieron reubicarse unas 5.500 personas desalojadas. Con esto, el autor busca demostrar que la erradicación no se recibió con pasividad por parte de los villeros. Estas cooperativas fueron impulsadas por el Equipo Pastoral de Villas y por profesionales voluntarios. El trabajo de Daich Varela analiza estas experiencias desde el surgimiento de las iniciativas, analiza cómo estas se llevaron a cabo y reconstruye las miradas de los distintos actores sobre los repertorios de acción colectiva reunidos entre los integrantes de estos grupos, los compartidos en los barrios y entre los religiosos. Esto implicó entrelazar antiguos repertorios con las instituciones que apoyaron el proyecto e incluso con la Comisión Municipal de la Vivienda.
Neiva Vieira, en el sexto capítulo, reflexiona sobre una experiencia de investigación en las favelas, en la ciudad de Río de Janeiro. Eso implica poner en tensión las ideas prevalecientes en las intervenciones estatales en estos barrios, que siempre buscan imponer una determinada concepción del espacio urbano. Para ello, la perspectiva de los pobladores de las favelas, en cuanto habitantes de esos territorios, no era tenida en cuenta porque sus experiencias de vida no eran socialmente reconocidas. En ese marco, Vieira se focaliza en el papel que la memoria colectiva viene desempeñando como forma de resistencia. Así, nuevas narrativas han surgido buscando valorizar la memoria de esas experiencias vividas colectivamente como una forma de contradiscurso, y por ello la autora se coloca en contra de la oposición centro-periferia. Esas políticas no oficiales de memoria adquirieron un significativo proceso de reflexión en torno de las representaciones sociales sobre las favelas y la identidad de su población. Pasaron así a reconstituir sus propias trayectorias, reelaborando, por medio de sus narrativas, la experiencia vivida y la realidad en la cual estaban insertas.
En el último trabajo, Carlos Augusto Baptista y Rafael Soares Gonçalves abordan el Museo de Maré, ubicado en la favela de igual nombre, en la zona norte de Río de Janeiro (la cual fue reconocida como barrio recién en 1994, cuando surgió en la década de 1940). Esta zona fue intervenida en diversas oportunidades por los gobiernos locales, e incluso allí fueron trasladadas familias de otras zonas. Recientemente, en un contexto adverso de violencia urbana, los pobladores generaron acciones de reafirmación de su identidad, y, en ese sentido, el Museo de Maré ocupó un lugar relevante. Este es el primer museo estructurado por los propios residentes de una favela de la ciudad. El texto analiza su construcción y su significado para los habitantes de los barrios, como proceso de memoria. Los autores discuten sobre el proyecto de museo y la importancia de resignificar las favelas y su inserción en la ciudad. Como sostiene Pilar Calveiro sobre la memoria:
En esta clase de construcción no puede haber un relato único ni mucho menos dueños de la memoria. Además de la diversidad de las historias, de acuerdo con las diferentes experiencias, también existe una reconstrucción de las mismas a lo largo del tiempo, de manera que la memoria de un mismo acontecimiento difiere según los momentos en que se lo recuerda. Se podría decir que consiste en un mecanismo de hacer y deshacer permanentemente el relato, una especie de actividad virósica que corrompe, carcome, reorganiza una y otra vez los archivos. Esta cualidad no se puede entender como una falla de la memoria ni como una falta de fidelidad de la misma, sino como algo inherente a ella (2006: 377).
Todos los trabajos que aquí se presentan abordan cuestiones de vacancia en la investigación sociourbana o que fueron escasamente tratados, y buscan realizar aportes para el conocimiento de la historia y la memoria de los asentamientos populares (villas y favelas), así como para las políticas de la memoria oficiales y no oficiales. En algunos casos, se revisitan conocimientos que parecían arraigados, y en otros se abren nuevas líneas de trabajo.
MCC
La autora es Doctora en Antropología (UBA) e investigadora del CONICET con sede en el ICSE-UNTDF. De su autoría o sobre su trabajo, ver también en café de las ciudades sus notas ¿Las ocupaciones de suelo como política de vivienda? El conflicto por la tierra urbana; Asentamientos populares, entre la regularización y la nada. Sobre el proyecto de Ley de regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbana en Argentina (I); Teoría y política sobre asentamientos informales | Cuestionario a Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino, en vísperas del Seminario en la UNGS; Transformaciones estructurales de las villas de emergencia | Despejando mitos sobre los asentamientos informales de Buenos Aires; “Acordate que la tierra no es de nosotros…”. El mercado inmobiliario en las villas de Buenos Aires, según María Cristina Cravino; La Villa 31, entre el arraigo y el desalojo. El nuevo libro de María Cristina Cravino (y por qué debería leerlo más de un político y política); y La rebelión de los inquilinos. Ausencia de suelo, ausencia de opciones.
María Cristina Cravino (Compiladora), Adriana Massidda, Carlos Augusto Baptista, Julieta Oxman, Leandro Daich Varela, Neiva Vieira da Cunha, Rafael Soares Gonçalves, Valeria Snitcofsky (2022). Historia y memoria de villas y favelas. Ediciones UNGS, Los Polvorines. ISBN: 9789876305822. Disponible para compra en la página de ediciones UNGS.
Sobre el tema, ver también Villas en Dictadura. Córdoba, Rosario y Buenos Aires, por Valeria Snitcofsky, sobre el libro del mismo nombre editado por café de las ciudades.
Bibliografía
Calveiro, P. (2006). “Los usos políticos de la memoria”. En Caetano, G. (comp.), Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos Aires: Clacso.
Groppo, B. (2002). “Las políticas de la memoria” [en línea]. En Sociohistórica, (11-12).