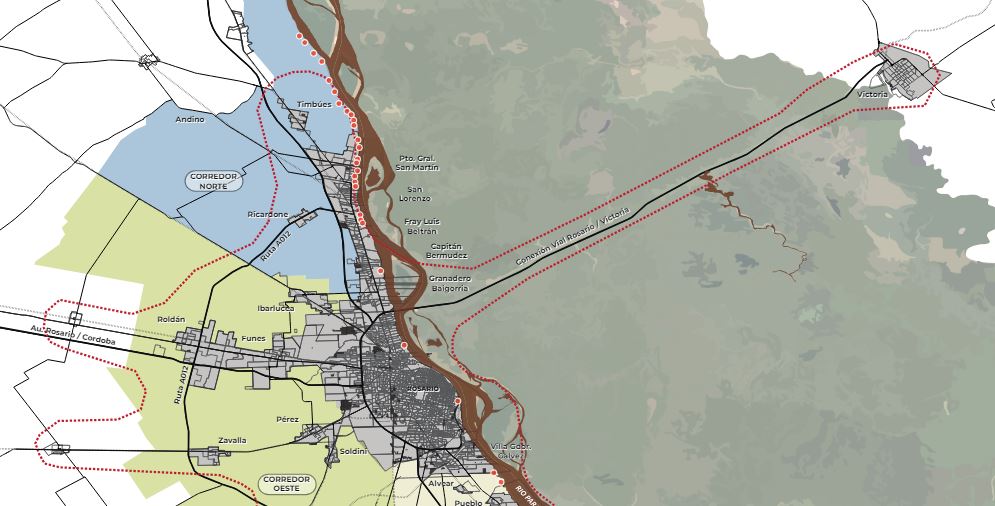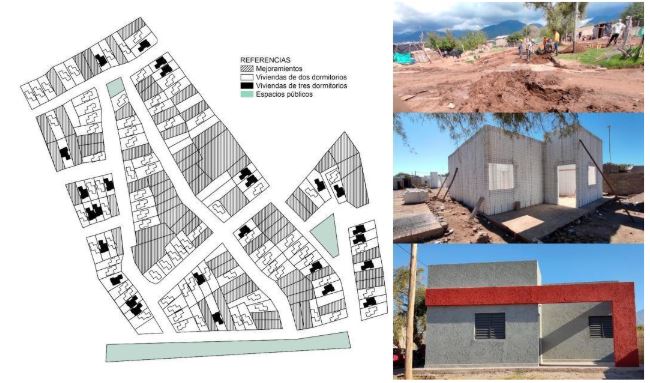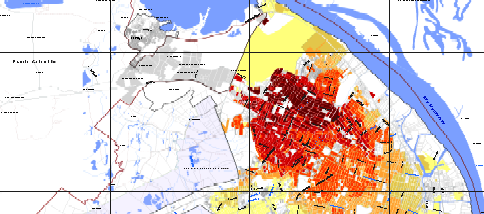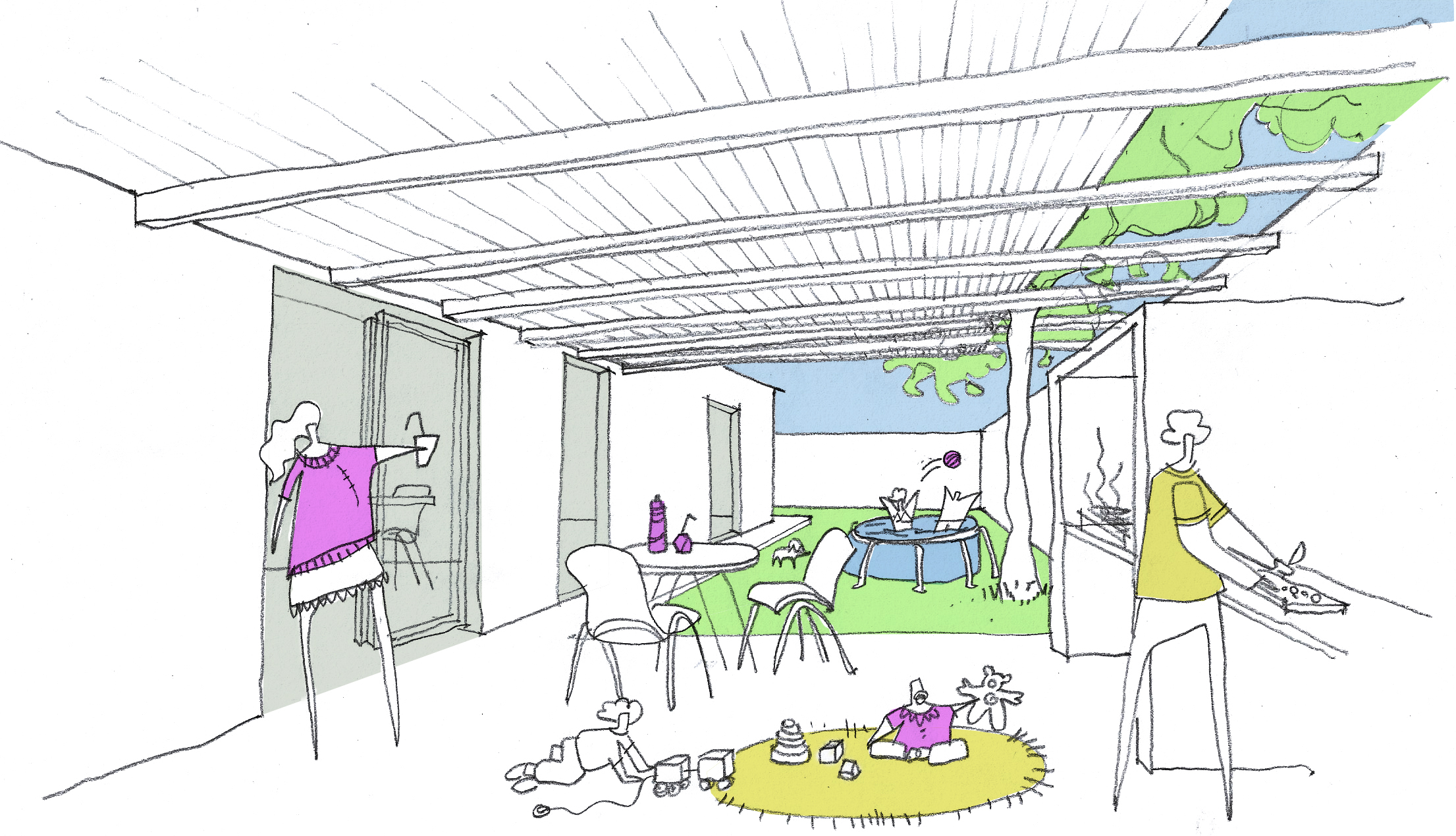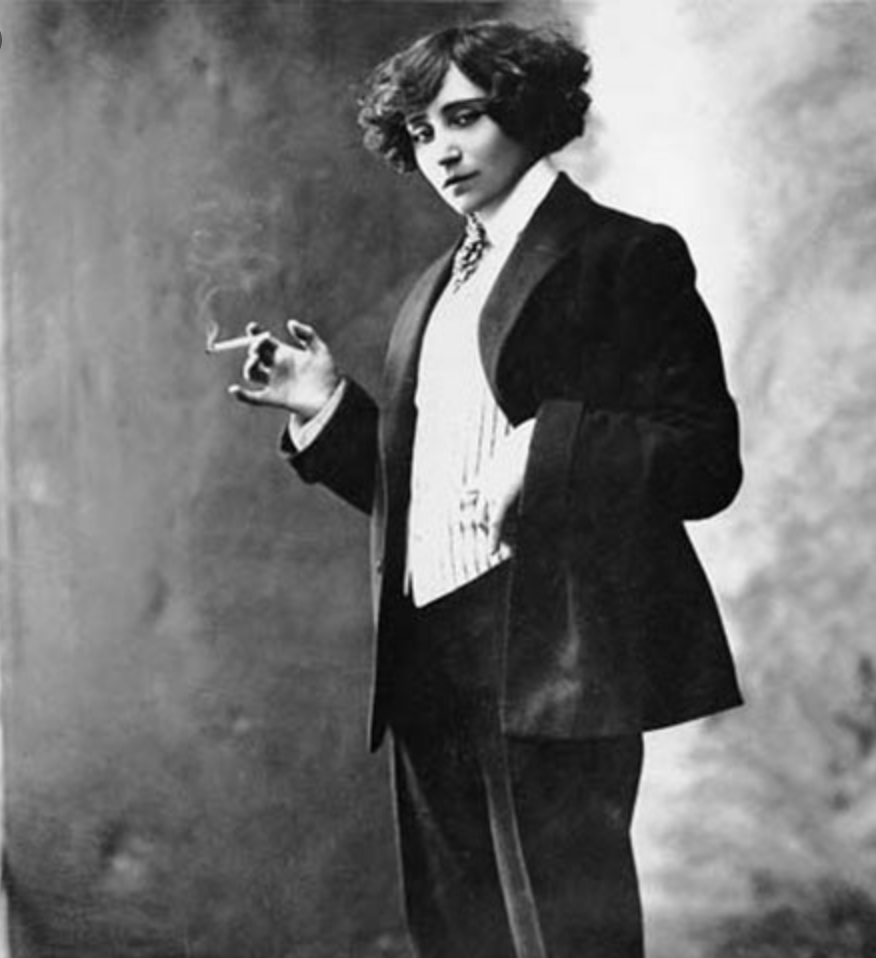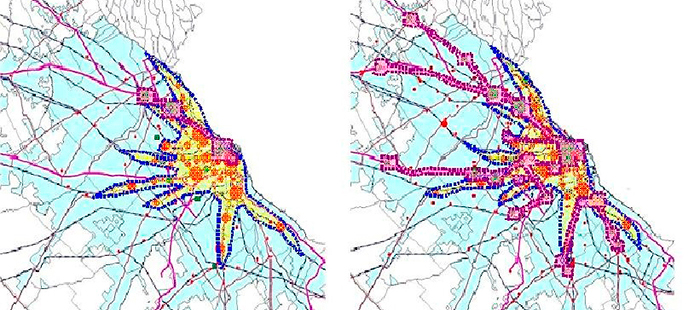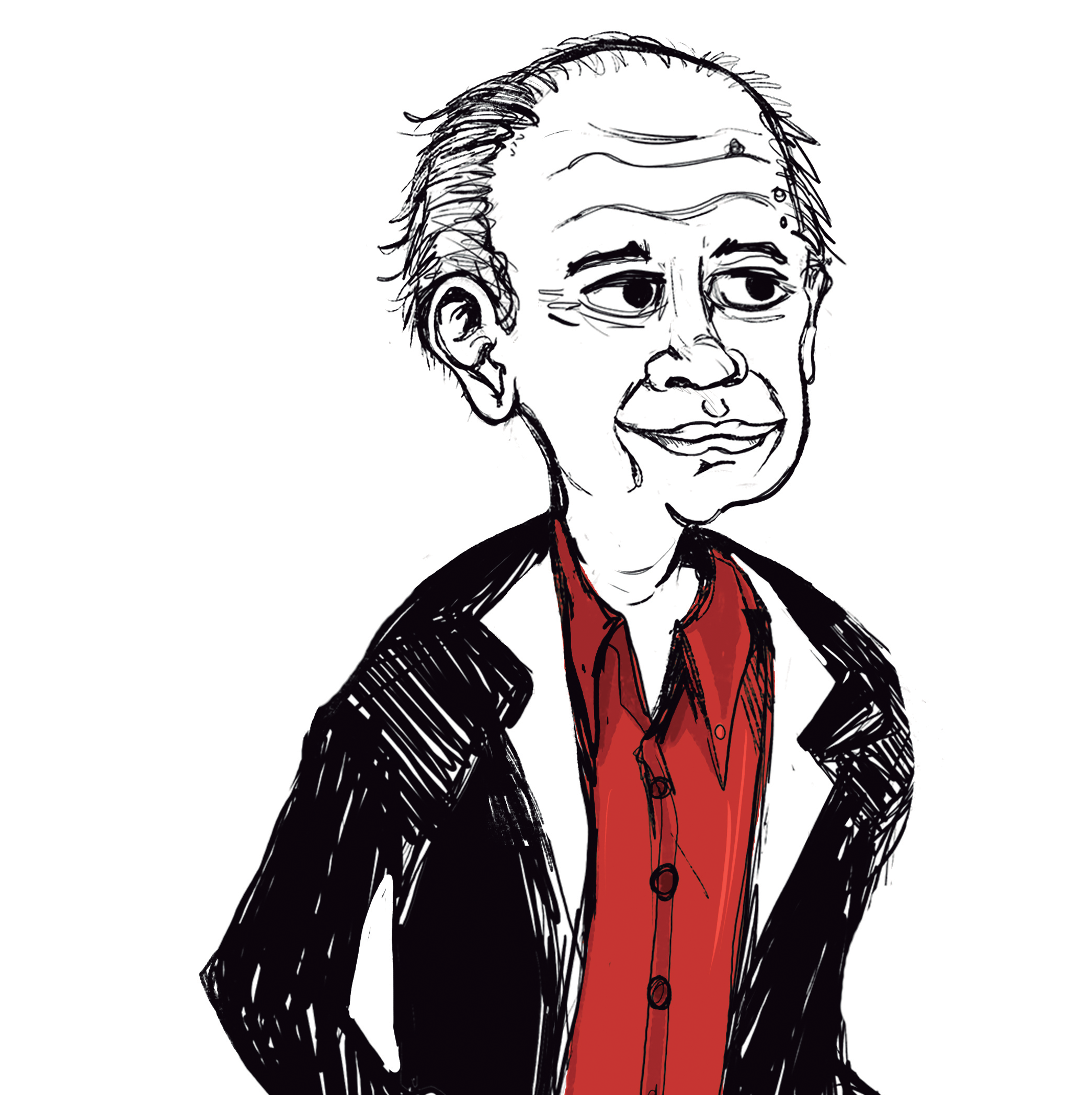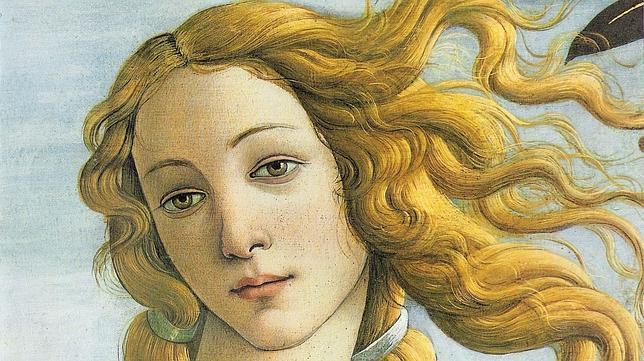La Carta Metropolitana de la Región Rosario
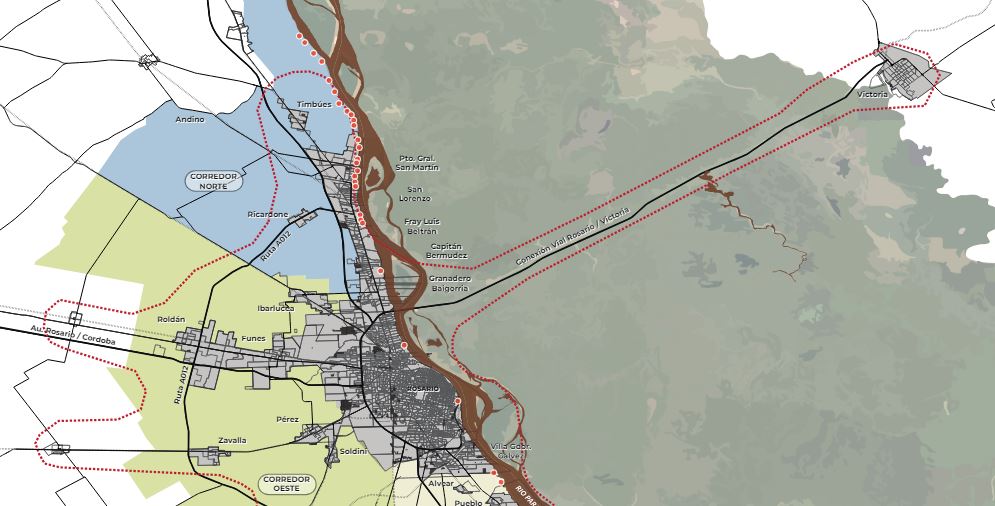
El Quinto Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT) se realizará en modalidad virtual, los días 30 y 31 de mayo de 2024, y estará dedicado al presente y futuro de la disciplina como política pública y práctica profesional en el nuevo escenario nacional.
El debate se propone considerando como marco el modelo económico e institucional que el actual gobierno argentino busca establecer y las implicancias que tendría para el desarrollo territorial (integral, equilibrado y sostenible) del país y para la planificación territorial como política pública y herramienta para el desarrollo.
“De manera central –sostiene la Comisión Directiva de SAPLAT– proponemos analizar la Planificación Territorial como política pública. Buscaremos analizar especialmente los efectos territoriales del retiro del Estado nacional de la planificación y la inversión pública; de la desregulación económica; de la mercantilización de los bienes naturales del territorio y, en síntesis, del modelo de desarrollo que se propone para la Argentina sustentado en una lógica economicista”.
“Complementariamente, nos proponemos analizar el estado y el futuro de la Planificación Territorial en el país, como práctica profesional y como ciencia y disciplina académica. En esta línea, buscaremos contribuir al debate sobre el rol de la Universidad y los diferentes escenarios futuros para la enseñanza y la práctica de la Planificación Territorial. Asimismo, en relación a la práctica profesional buscaremos analizar los campos de trabajo (público / privado), la demanda, la oferta profesional y el financiamiento”.
Cada eje temático será abordado desde dos escalas. Por un lado, desde la escala federal buscando una mirada amplia y abarcativa del tema desde el nivel nacional; complementariamente desde la escala regional, es decir desde cada una de las ocho Regionales con que cuenta SAPLAT.
La inscripción es gratuita y requiere completar este formulario.
MC (el que atiende)
Imagen de portada: la actriz Nina Hoss preside una intimidatoria reunión Zoom en este fotograma de la película No esperes demasiado del fin del mundo, comentada por Celina Caporossi y Marcelo Corti en este número de café de las ciudades.